MARGALIT FOX. ARTHUR CONAN DOYLE, INVESTIGADOR PRIVADO
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Todos los libros un libro, el espacio de propuestas de lectura de Radio Universidad de Salamanca. Con mi propuesta de esta tarde abro un ciclo, que abarcará tres ediciones del espacio, en el que os hablaré de sendos libros enlazados por un rasgo unificador. Se trata de tres obras de género “difuso”, que siendo indudablemente ensayos divulgativos contienen también, en distinta medida en cada caso, ligeras trazas de ficción, elementos que las aproximan al reportaje periodístico o, incluso, muestras palpables de narración autobiográfica.
El libro del que esta tarde quiero hablaros participa, sin duda, de esta condición híbrida que caracterizará la serie, pues hay en él periodismo e investigación histórica, pero también crónica negra y hasta aspectos vinculados a la novela criminal. Se trata de Arthur Conan Doyle, investigador privado, escrito por la norteamericana Margalit Fox y publicado a finales del pasado 2020 por la editorial Tusquets en traducción de Francisco García Lorenzana. Margalit Fox, nacida en Nueva York en 1961, es periodista y escritora. Es también colaboradora habitual de The New York Times, habiendo obtenido a lo largo de su carrera diversos reconocimientos profesionales.
A principios del siglo XX vivía en Glasgow una anciana que no caía bien a casi nadie. Su nombre era Marion Gilchrist y el 21 de diciembre de 1908, que iba a ser el último día de su vida, Miss Gilchrist —una mujer estirada, imponente y devota que gozaba de una salud de hierro y de unos ancestros impecables— estaba a pocas semanas de cumplir ochenta y tres años. Así comienza el capítulo primero de un libro que, tras las citas iniciales, una sección de agradecimientos, una nota de la autora, una introducción y un prólogo, unos preliminares oportunos, necesarios e interesantes, pondrá en conocimiento del lector la historia real de un sensacional asesinato británico, una cruzada por la justicia y el escritor policiaco más famoso del mundo, como reza el subtítulo de la obra.
Miss Gilchrist, de posición acomodada, más bien arisca, algo gruñona y poco sociable, aparecerá brutalmente asesinada en su domicilio de la ciudad escocesa. Las condiciones en las que se produce su muerte son confusas: la aparente ausencia de un móvil; la puerta abierta de su casa; una sirvienta que vuelve de unos recados y se cruza en las escaleras con un hombre que abandona el lugar del crimen con desconcertante naturalidad; una testigo que vislumbra fugazmente en la calle a un sujeto que parece escabullirse; un broche de diamantes, propiedad de la anciana, presuntamente robado y reaparecido a las pocas horas en una casa de empeño; el individuo que empeñó la joya que coge un tren nocturno hacia Liverpool para embarcarse desde allí en dirección a Nueva York, en lo que puede interpretarse como un intento de huida…
La policía identificará muy pronto a Oscar Slater, un inmigrante alemán de origen judío y más que dudosa reputación, como la persona que llevó la alhaja al prestamista y que, pocos días después de la muerte, ha zarpado ya hacia los Estados Unidos. Detenido cuando su barco, el Lusitania, llega a los muelles neoyorquinos, y reconocido por las testigos, Slater será extraditado a Inglaterra, juzgado y condenado, primero a la pena de muerte y después, conmutada ésta, a cadena perpetua con trabajos forzados. La relativa rapidez en la resolución del caso (la sentencia se dictó a principios de mayo de 1909), parecía querer ocultar la debilidad y la inconsistencia de las pruebas contra el judío. Arthur Conan Doyle, que en esas fechas ya era un escritor de éxito, aparecía vinculado, para la sociedad de su tiempo, a la eficacia detectivesca de su personaje más reconocido, el singular e inclasificable Sherlock Holmes, y se había implicado con anterioridad, movido por su integridad moral y su convicciones y principios acerca de la justicia, en otros notorios casos criminales, acaba, tras una serie de rocambolescas peripecias, por asumir la defensa pública del, a su juicio, imposible asesino.
El episodio sobre el que se construye la historia es, en sí, apasionante, y fue considerado en la época como un caso de asesinato sin parangón en la historia criminal. La muerte fue muy violenta, con la anciana golpeada de modo cruel. Miss Gilchrist era una mujer singular, refinada, rica y bastante excéntrica. El sospechoso, un recién llegado a Glasgow de currículum difuso -se presentaba como dentista y tratante en piedras preciosas-, se desenvolvía en ambientes marginales, dedicándose al juego y, según las pesquisas policiales, al proxenetismo. Su joven amante francesa era, supuestamente, cantante de music hall, pero muy probablemente ejercía como prostituta. Todos ellos ingredientes suficientemente llamativos para hacer estremecer a la pacata sensibilidad de aquel tiempo y para que las fuerzas del orden se movilizaran con prontitud para resolver de modo convincente y tranquilizador la perturbadora anomalía que supuso el crimen. Esa imperiosa necesidad de reestablecer la armonía social puesta en cuestión por el asesinato está en el origen de lo apresurado e inescrupuloso del proceso judicial. En este contexto de urgencia policial, los a veces infortunados azares de la vida pusieron a Oscar Slater en la enojosa -y a la postre trágica- posición de culpable aceptable. La policía -escribe Margalit Fox- estaba ansiosa por presentar a un sospechoso y en Slater —jugador, extranjero, judío y posiblemente proxeneta— habían encontrado a uno ideal. La acusación, el juicio y la condena se construyeron así, artificial y concienzudamente, sobre la base de pruebas circunstanciales en gran medida inventadas. No existía un solo vínculo entre la mujer asesinada y su presunto verdugo. Slater, efectivamente, había empeñado un broche de diamantes (operación que había llevado a cabo muchas veces con anterioridad), pero en los documentos del prestamista figuraba una fecha anterior en un mes al momento del crimen. Además, la sirvienta de la anciana declaró que ambas joyas, la de su señora y la empeñada por el acusado, eran ostensiblemente diferentes. Las descripciones que los testigos hicieron sobre el hombre que huía de la escena del crimen eran imprecisas, contradictorias y en ningún caso coincidían con los rasgos y la fisionomía de Slater. Las pruebas de identificación en comisaría se realizaron en condiciones “dirigidas”, muy sesgadas, que inducían y presuponían el resultado (Utilizar a un grupo de policías y ferroviarios de Glasgow para acompañar a un judío alemán de inconfundible aspecto extranjero en una rueda de identificación era [...] como intentar ocultar un bulldog entre perritos falderos, escribiría un periodista en aquellos días). El intento del sospechoso de escapar a la acción de la justicia se reveló igualmente falso, pues llevaba realizando los preparativos de su viaje desde tiempo atrás, sin ocultación ni secretismo algunos que pudieran hacer pensar que intentaba borrar cualquier pista de su rastro. El caso contra Slater estaba, en fin, lleno de puntos débiles, construido de principio a fin sobre arenas movedizas.
Arthur Conan Doyle, investigador privado desarrolla, con una apabullante profusión de fuentes documentales (los apéndices finales del libro acogen una bibliografía de más de cien títulos, veintiséis páginas de notas y un extenso índice onomástico), con una técnica literaria muy eficaz, que entremezcla planos e historias, y con una tensión narrativa propia de la mejor novela policial, cuatro relatos entrecruzados: la historia del crimen y la de su chapucera y mediatizada investigación; la de la vida del pobre Slater, antes y después del asesinato, durante el juicio y en el transcurso de su larga, arbitraria e inmerecida condena (de la que acabará por cumplir casi veinte años); la del propio Conan Doyle, con su contradictoria personalidad y su sensibilidad dual; e, indirectamente aunque de un modo ostensible, la de su icónica criatura, el simpar Holmes y su deslumbrante inteligencia, sus muy racionales métodos y sus portentosas aventuras. Imbricados en el discurrir de estos cuatro ejes principales, aparecen otros hilos igualmente interesantes: perspicaces reflexiones sobre la época victoriana; agudos análisis sobre los valores imperantes en aquella sociedad que se abre a la ciencia y la racionalidad, aunque lastrada, aun a pesar de ello, por los prejuicios, las discriminaciones a causa de la clase social, la raza, el antisemitismo; penetrantes observaciones relativas a los métodos policiales, los cambios en la metodología científica, la dureza de la vida penitenciaria… Y todo ello acompañado de un jugoso complemento documental que incluye, en imágenes de calidad, planos, mapas, fotos, reproducciones de pruebas esgrimidas en el juicio, cartas manuscritas, notas…
Los pormenores de la biografía de Oscar Slater, de las incidencias de su proceso judicial, de su condena y de su larga y asfixiante estancia en su forzada reclusión, afloran de continuo en el libro, intercalados entre los otros planos del relato. Y así, conocemos sus orígenes humildes en Silesia, que entonces pertenecía al Imperio alemán, en donde había nacido en 1872, su familia, su infancia en un pueblo minero, su escasa educación, su llegada a Glasgow con poco más de veinte años, su turbio y marginal hábitat hecho de apuestas callejeras, prostitutas y prostitución, de receptación, de trata con bienes “dudosos”, apuestas de caballos y cartas, y juego de billar por dinero, su matrimonio y separación posterior con una mujer escocesa, sus antecedentes penales por delitos menores, su encuentro con Antoine, de diecinueve años, que era su pareja en el momento de los hechos, su condición de judío (Fox nos ofrece algunas remarcables páginas sobre la ostensible presencia del antisemitismo en Inglaterra, retrotrayéndose a sus raíces medievales), la desgraciada conjunción de casualidades que lo llevarán ante la Justicia, los pormenores del muy poco imparcial juicio, su llegada en 1909 a la espeluznante prisión de Peterhead (hay también párrafos muy sustanciosos sobre la penología y las políticas carcelarias en esos días), su terroríficos dieciocho años y medio allí consumidos como prisionero 1992, la precariedad y la dureza de sus condiciones de vida, la tristísima relación epistolar con su madre y sus hermanas, el sofisticado “expediente” urdido para dar a conocer a Conan Doyle la injusticia de su situación (en enero de 1925, otro condenado, al salir de la cárcel tras el cumplimiento de su pena, consiguió esconder en un diente falso una nota de Slater, envuelta en un papel satinado que había robado del taller de encuadernación de la prisión, y cuya fotografía se incluye en el volumen), los conflictos y los problemas de comportamiento en la penitenciaría, su progresiva y peligrosa cercanía a los límites del desequilibrio mental, las esperanzas y las decepciones tras la reapertura de su proceso judicial, las retractaciones de los testigos, la revisión de su condena, la tibieza policial y el poco interés en aceptar el error por parte de las autoridades, su liberación final y las conflictivas relaciones posteriores -la amarga pelea- con el escritor, cuyos detalles y desenlace no quiero revelar aquí.
Más allá de la apasionante historia, el primer gran foco de interés del libro lo constituye el penetrante análisis de la sociedad victoriana, de sus rasgos definitorios y de cómo los cambios sociales y los nuevos valores imperantes en la realidad de la época resultaban el caldo de cultivo idóneo para propiciar la detención, el juicio y la condena de Slater. La burguesía de los últimos años del reinado de Victoria de Inglaterra guiaba su comportamiento por un puñado de “emblemas” que concentraban la esencia de la “civilización”: las buenas maneras a la mesa, un piano en la sala de estar, una biblioteca bien dotada, entradas para conciertos y visitas a museos, un programa para ayudar a otros a que se ayudasen a sí mismos, y la suscripción pública a una acción de beneficencia favorita. En definitiva, los simplistas epítomes del orden, la templanza, la sobriedad, la mesura, lo conveniente, la moderación que caracterizaban el pasar por la vida de las clases acomodadas británicas en las últimas décadas del siglo XIX. Enfrente, la creciente industrialización, el auge del progreso, el desarrollo desmesurado de las ciudades -húmedas, sucias, oscuras por el carbón- propician la llegada masiva de una turba de desarraigados, obreros, campesinos, extranjeros, pobres, que suponían una velada “amenaza” a esa asentada clase media burguesa. La “invasión” de esas gentes se vivía como una forma de contagio, una peste, un inquietante desafío a las buenas costumbres. Slater -judío, inmigrante, de hábitos, al menos, poco convencionales, con su inglés dudoso y su fuerte acento- encarna todos los miedos y ansiedades burgueses frente a la plaga de “indeseables” que cuestiona y pone en peligro su modo de vida. Y ello queda de manifiesto en el alegato, rebosante de los prejuicios de su época, lugar y clase, con el que Alexander Ure, el Lord Advocate, el fiscal principal de la Corona en el juicio contra Oscar Slater, pide la más rigurosa condena para el, a su juicio, inequívoco criminal, un hombre cuya vida ha descendido hasta lo más profundo de la degradación humana porque, según el juicio universal de la humanidad, el hombre que vive de las ganancias de la prostitución ha descendido a las profundidades más bajas, y todo sentido moral ha quedado destruido en él y ha dejado de existir. Eliminada esta dificultad, afirmo sin dudar que el hombre en el banquillo es capaz de haber cometido este vil ultraje.
Frente al apriorístico dictamen, irracional y infundado, que condena sin asomo de dudas a un sospechoso que solo lo es por encajar en las etiquetas clasificatorias, nocivas, perniciosas, que la sociedad le ha atribuido previamente; frente al criterio pseudocientífico que, siguiendo las teorías de Lombroso, anticipa el carácter criminal de un individuo sobre la base de ciertos rasgos atávicos asociados al hombre primitivo, que se identifica con el calificado de indeseable en virtud de prejuicios raciales, étnicos y de clase, ese “Otro conveniente” que le pone cara [al] temor difuso que sobrecoge a la mentalidad biempensante; frente a este estado de cosas, discriminatorio e injusto, la figura de Conan Doyle, con su doble condición de médico y creador de Sherlock Holmes, emerge como símbolo de los nuevos tiempos, con sus postulados liberales, progresistas, racionales, científicos. En la era de la revolucionaria teoría de la evolución de Darwin, de los avances significativos en física, química, biología y geología, de una comprensión creciente de la estructura y la función de las células vivas y de la teoría de los gérmenes para explicar las enfermedades, la criminalística, como la medicina (excepcional el análisis comparativo que hace la autora entre los diagnósticos médicos y las investigaciones detectivescas), se confabulan para desterrar los miedos victorianos (las enfermedades propagadas por la “chusma”, los delitos que propician las sórdidas formas de vida de los advenedizos, extranjeros, delincuentes, hacinados en los suburbios de las ciudades).
Y es que en esos tiempos del ferrocarril y los barcos de vapor, del fonógrafo, el teléfono y la fotografía, de los primeros automóviles, de los avances médicos contra las infecciones, de la ciencia y la técnica, también los protocolos policiales se benefician de los avances de la nueva metodología forense: la balística, las huellas dactilares, la serología y la toxicología. Y Conan Doyle, sobre todo a través de su alter ego literario, pero también en su dimensión pública, aportará esa moderna visión “reconstructiva” que permite que los investigadores [arqueólogos, historiadores, médicos, biólogos, pero también detectives y policías] restablezcan los acontecimientos del pasado a partir de sus huellas en el presente. En suma, la utilización del razonamiento científico para combatir la sinrazón obstinada de la policía y los fiscales.
Margalit Fox resume en un párrafo esclarecedor la esencia del “caso Slater” y la intensa implicación del escritor en él: Si Oscar Slater era la encarnación de los temores de finales de la época victoriana, Arthur Conan Doyle representaba la mayoría de las cualidades principales de la época: valor, sed de aventuras, amor por la competición masculina en el ring de boxeo y en el campo de críquet, una pasión por el conocimiento científico y un profundo sentido del juego limpio. Es por ello por lo que, movido por su acendrado sentido del honor, aborreciendo la injusticia, de Doyle brotaba un flujo incesante de cartas a los periódicos sobre los temas que le interesaban, recogía, coleccionaba y estudiaba libros y recortes de prensa sobre crímenes, se apasionaba e intentaba resolver -con éxito, en más de una ocasión- casos reales (el más conocido de ellos, el de Georges Edalji, ya dio pie a una novela de Julian Barnes que yo presenté aquí hace unos años). Su adhesión (casi) incondicional a la causa perdida de Slater no era más que un corolario previsible de su trayectoria intelectual, literaria y cívica.
Conan Doyle, que en otros casos anteriores había descendido hasta el “fango” (literalmente) en su defensa de sus “protegidos”, asumió con respecto a Slater una postura más “cómoda”, aunque manteniendo un alto grado de compromiso (era muy probable que este infeliz tuviera tan poco que ver con el asesinato por el que había sido condenado como yo mismo). Felizmente casado y acomodado a una vida placentera, no demasiado dispuesto, por tanto, a salir de casa; algo reacio ya a la acción y dispuesto a entregarse a la faceta más reflexiva de su carácter; alejado, en sus sentimientos personales, de la figura y el estilo de vida del acusado, decide mantener a distancia a un Slater del que lo separa un abismo moral, ideológico y vital, pese a lo cual, en un gesto que le honra, se implicará hasta el final en su defensa (Algunos seguimos conservando el prejuicio anticuado a favor de un hombre que ha sido condenado por un crimen que no ha cometido, y no en función de la moralidad de su vida privada). Trabajando casi exclusivamente con los documentos del proceso (la transcripción del juicio, diversas entrevistas con los principales protagonistas del caso, multitud de artículos de prensa sobre el crimen y sus consecuencias, las notas de la audiencia de extradición en Nueva York), sin hablar con su defendido (el registro de correspondencia de la cárcel, en el que aparecen referidas todas las cartas enviadas y recibidas por Slater durante más de dieciocho años y medio, no recoge ni un solo contacto entre ellos, y no consta tampoco ninguna visita; de hecho solo se vieron una vez, y fue tras la liberación del penado), y guiado exclusivamente por el meticuloso ejercicio de la implacable lógica que caracterizaba a su más destacada criatura literaria (Unos cuantos de los problemas que se han cruzado en mi camino han sido muy parecidos a algunos que inventé para la exhibición del razonamiento del señor Holmes, reconocerá), se propondrá no descubrir quién lo hizo, sino demostrar quién no lo hizo, en una deslumbrante muestra de razonamiento de sillón, como en tantas ocasiones nos había acostumbrado el singular inquilino del 221B de Baker Street.
Su método, que aflora en su estudio de 1912, The Case of Oscar Slater, en el que reúne sus investigaciones sobre el suceso, se centra en la observación de los hechos y en el interrogatorio de los objetos conectados con el crimen para, a partir de ellos, “razonando hacia atrás”, construir una narración lógica de lo que pudo y no pudo ocurrir. El “razonamiento abductivo” o la “profecía retrospectiva”, en brillantes categorizaciones de Charles Peirce y Thomas Huxley, respectivamente, citados ambos por la autora, ya habían sido utilizados por Sherlock Holmes en algunas de sus aventuras -Estrella de Plata, El carbunclo azul, entre otras- y constituyen, en esencia, la base del “diagnóstico” científico. Al modo en que un médico deduce, a partir de los síntomas del enfermo, la trayectoria del proceso de la enfermedad y “adivina” su causa; de la misma manera en que con la exigua pista de un solo hueso, un naturalista o un biólogo evolutivo reconstruyen el esqueleto entero de un animal desaparecido hace siglos; al igual que un arqueólogo logra “revivir” civilizaciones enteras basándose en algunos restos de cerámica encontrados en unas ruinas semiocultas; y con la misma certeza con que el ínclito Holmes sostiene, como hace en Estudio en escarlata, esa obra maestra, que a partir de una gota de agua, un lógico podría establecer la posible existencia de un océano Atlántico o de unas cataratas del Niágara, aunque no hubiese tenido jamás la más mínima noticia de lo uno ni de lo otro, Conan Doyle logrará desmantelar, con una observación minuciosa y una portentosa inteligencia, la frágil cadena de conjeturas que condenaban a Slater. Una brillante muestra de ese modo de razonar, aplicado por Doyle en otro caso real, aflora en el texto que os dejo como cierre a esta reseña.
Margalit Fox da cuenta de ese proceso abductivo -que “trufa” de interesantes pormenores sobre las teorías científicas al respecto, sobre las relaciones entre semiótica e investigación criminal, sobre los procedimientos policiales tradicionales y el impacto que en ellos supuso la moderna técnica holmesiana- que acabará por liberar, bien que de un modo desgraciadamente tardío, al inocente injustamente condenado. Una Margalit Fox que no duda al manifestar -en un epílogo del libro de título explícito: Qué fue de ellos- su “agnosticismo” sobre la autoría del crimen, una vez exculpado Slater: Cualquier «solución» presentada once décadas después de los hechos, afirma, solo puede ser producto de la pura especulación. Sí nos da cuenta, en cambio, del destino de Oscar, muerto de una embolia pulmonar en su casa el 31 de enero de 1948, a los setenta y seis años, después de sobrevivir a casi todos los protagonistas del caso contra él. En un muy significativo cierre circular de su obra, las últimas palabras del libro son para las dos hermanas de Slater, asesinadas en sendos campos de concentración, clasificadas por la raza, identificadas, apresadas, transportadas, exterminadas, una afirmación que apunta a las causas de la radical injusticia sufrida por su hermano y que dibuja, en cierto modo, el propósito final de su ensayo.
Os dejo, como complemento musical a mi reseña, con Hurricane, el clásico de Dylan que nos habla de un también trágico error judicial inducido, como en el caso del libro que nos ocupa, por los prejuicios, en esta ocasión raciales.
Había desaparecido un caballero. Había solicitado un reintegro bancario de 40 libras que se sabía que llevaba encima. Se temía que hubiera sido asesinado por el dinero. Lo último que se sabía era que se alojaba en un gran hotel en Londres, después de llegar ese mismo día desde el campo. Por la noche fue a una actuación de music hall, salió de allí hacia las diez, regresó a su hotel, se quitó la ropa que llevaba puesta, que se encontró en la habitación al día siguiente, y simplemente desapareció. Nadie lo vio abandonar el hotel, pero un hombre que ocupaba una habitación vecina declaró que había oído cómo se movía durante la noche. Había pasado una semana cuando me consultaron, pero la policía no había descubierto nada. ¿Dónde estaba el hombre?
Estos eran todos los hechos que me comunicaron sus familiares en el campo. Intentando ver el asunto a través de los ojos del señor Holmes, respondí por correo que evidentemente se encontraba en Glasgow o en Edimburgo. Más tarde se demostró que, en efecto, había ido a Edimburgo, aunque en la semana que había transcurrido se había trasladado a otra parte de Escocia. Debería dejar aquí el asunto porque, como ha mostrado con frecuencia el doctor Watson, una solución explicada es un misterio estropeado. En este punto el lector puede dejar de lado el libro y demostrar lo sencillo que es al analizar el problema por sí mismo. Tiene todos los datos que me proporcionaron. No obstante, para aquellos que no tienen paciencia para estos enigmas, intentaré señalar los eslabones que forman la cadena. La única ventaja que tengo es que estoy familiarizado con la rutina de los hoteles de Londres, aunque imagino que varía muy poco de las de los hoteles de cualquier otro sitio.
Lo primero era analizar los hechos y separar lo que era cierto de lo que eran conjeturas. Todo era cierto excepto la afirmación de la persona que había oído al hombre desaparecido durante la noche. ¿Cómo podía diferenciar dicho sonido de cualquier otro sonido en un gran hotel? Este punto se podía descartar, si se contradecía con la conclusión general.
La primera deducción clara era que el hombre había querido desaparecer. ¿Por qué otra razón iba a retirar todo su dinero? Había salido del hotel durante la noche. Pero hay un portero de noche en todos los hoteles y es imposible salir sin que se entere en cuanto se cierra la puerta. La puerta se cierra tras el regreso de los asistentes al teatro, digamos que a las doce de la noche. Por eso, el hombre abandonó el hotel antes de las doce. Llegó del music hall a las diez, se cambió de ropa y se fue con su maleta. Nadie lo vio. Se infiere que lo hizo en el momento en que el vestíbulo estaba lleno de los clientes que regresaban, es decir, entre las once y las once y media. Después de esa hora, aunque la puerta siga abierta, hay pocas personas que entran y salen, por lo que no cabe duda de que lo habrían visto pasar con su maleta.
Después de avanzar pisando terreno firme, ahora nos preguntamos por qué un hombre que desea ocultarse saldría a esa hora. Si pretendía esconderse en Londres, para empezar, no tendría que haber ido nunca al hotel. Entonces quedaba claro que pensaba coger un tren que lo llevaría lejos. Pero un hombre que se baja del tren en cualquier estación provincial durante la noche lo más probable es que llame la atención y podía estar seguro de que cuando saltase la alarma y se difundiese su descripción, algún guarda o portero lo recordaría. Por eso, su destino tenía que ser una ciudad grande que fuera el final del trayecto donde bajaran todos los pasajeros y donde se podría perder entre la multitud. Al consultar el horario y comprobar que los grandes expresos escoceses con destino a Edimburgo y Glasgow parten hacia medianoche, se habrá alcanzado la meta. En cuanto al traje, el hecho de que lo abandonase demostraba que pretendía adoptar una forma de vida en la que no entraban las actividades sociales. Esta deducción también resultó ser correcta.
Cito este caso para demostrar que las líneas generales del razonamiento defendido por Holmes tienen una aplicación práctica en la vida.
Videoconferencia
Margalit Fox. Arthur Conan Doyle, investigador privado
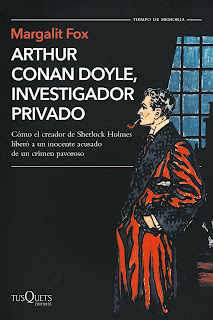
No hay comentarios:
Publicar un comentario