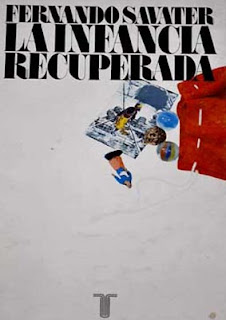T. C. BOYLE. MÚSICA ACUÁTICA
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la última emisión de Todos los libros un libro de este año 2016. Como sabéis nuestros más asiduos oyentes, nuestro espacio ha venido dedicando los programas del mes de diciembre a recomendaciones de libros “viajeros”, obras que despiertan en el lector el espíritu aventurero, el ansia de conocer nuevos países, la voluntad y el anhelo de explorar territorios exóticos, bien sea porque en algunos de los textos elegidos las tramas argumentales se desenvuelven en lugares muy alejados de los de nuestra cotidianidad y por ello altamente sugestivos, estimulando así en nosotros el afán por partir a conocerlos -casos de Vietnam, Australia y los Polos, escenarios de las novelas comentadas aquí los tres miércoles precedentes- e invitándonos a experimentar casi en paralelo lectura y vida (si es que cabe tal distinción), bien sea porque, como ocurre con mi propuesta de esta tarde, el propio libro, al tener como centro una historia de expediciones y descubrimientos, al narrar las peripecias de exploradores y aventureros, contiene expresamente una invitación al viaje, conminando al lector, con la aparentemente inapreciable pero poderosa fuerza persuasiva de la buena literatura, para que abandone todas sus ocupaciones y corra de inmediato a seguir los pasos de los heroicos protagonistas que el autor ha presentado ante sus ojos. Ello ocurre, sin duda, con este Música acuática, que fue la primera novela (publicada en 1981) de T.C. Boyle y que, presentada anteriormente en España en ediciones ya inencontrables de La otra orilla y Galaxia Gutemberg, ha vuelto a ver la luz este 2016 en la Editorial Impedimenta, en traducción de Manuel Pereira.
Confieso abiertamente, de entrada, que a lo largo de estas últimas décadas han sido varias las ocasiones en que tuve en mis manos libros de Tom Coraghessan Boyle (así de impronunciable es su nombre completo) sin decidirme nunca a comprarlos y leerlos. Autor de cerca de treinta novelas y libros de relatos, algunas de sus obras han sido trasladadas al cine, conociendo con muchas de ellas un considerable éxito de ventas. En España, sus libros han sido publicados por editoriales de prestigio -Anagrama, Mondadori o la citada Galaxia Gutemberg-, en cuyos fondos yo “bebo” con asiduidad. Y sin embargo, por alguno de esos extraños impulsos -en absoluto racionales- que nos llevan a elegir o desechar posibles títulos para nuestras bibliotecas, nunca me había decidido a adentrarme en su, como digo, profusa obra narrativa…
… Hasta hace unos meses, en que la pulida edición de Música acuática en la editorial Impedimenta (que acoge en su sello dos o tres novelas más del norteamericano) atrajo mi atención y, tras sustraerme de nuevo varias veces a su influjo, a su irradiación desde los expositores de más de una librería, acabé por ceder a su tentadora atracción y me lancé a comprarlo, leerlo, disfrutarlo apasionadamente, para, pocos días después, entregarme con entusiasmo a la lectura del resto de sus novelas.
(PD.- He leído ya otra novela espléndida, Mujeres, también en Impedimenta, sobre las relaciones del arquitecto Frank Lloyd Wright con cuatro de sus esposas/amantes/parejas. No os la perdáis).
Música acuática cuenta, en paralelo -aunque no desvelo nada esencial si anticipo que ambas tramas acabarán por confluir, hecho que cualquier lector avezado intuye desde el inicio-, las historias de dos personajes formidables, uno histórico y con existencia real, Mungo Park, el explorador y naturalista británico que, a caballo de los siglos XVIII y XIX, se lanzó -con una pasión y una entrega rayanas en la obsesión- al descubrimiento de las fuentes del Níger, el legendario río, de enigmático curso, que atraviesa gran parte del territorio del África occidental que bordea el golfo de Guinea, y otro de ficción, Ned Rise, una libre e imaginativa creación del autor, un individuo marginal, estafador, ladrón de cadáveres, un proscrito, un buscavidas que se mueve en los límites de la legalidad en un Londres desolador, absolutamente dickensiano, que padece en sus calles y en sus gentes los peores efectos de la revolución industrial, en esos años finiseculares en los que el mundo conocido perece mientras nace un nuevo orden mundial.
Mungo Park fue, como he señalado, un atrevido aventurero escocés que con veintipocos años, y auspiciado por la muy british Sociedad Africana para la Promoción de la Exploración, se lanzó, remontando el río Gambia y atravesando el Senegal, en pos de la resolución del misterio del río Níger, cuyo curso, desde Plinio y León el Africano, había sido objeto de especulaciones sin cuento durante siglos. Nadie sabía a ciencia cierta dónde desembocaba el Níger -había incluso algunas dudas acerca de si iba o no a dar a la mar. Una camarilla (…) insistía en que el Níger ni perdía fuerza en el Gran Desierto ni corría hacia el lago Chad. Si eso era así, la expedición se quedaría varada en medio del continente, sin ninguna posibilidad de retornar contra la corriente y enfrentada a largas y peligrosas caminatas por un territorio inexplorado -una perspectiva que olía a muerte, una inversión desastrosa y pésima-. Otros, sin embargo, opinaban que el Níger era en realidad el afluente superior del Nilo o del Congo, en cuyo caso la expedición podrá con toda seguridad -tal vez incluso festivamente- dejarse llevar por la corriente hacia el mar. Mungo estaba seguro de que esto último era cierto, e insistía en que tan pronto llegaran a la desembocadura del Congo sería muy fácil tomar un barco negrero con destino a Santa Elena o las Antillas. Obligado a abandonar esa primera expedición, fracasado su proyecto por la dureza de las condiciones meteorológicas, la hostilidad de la naturaleza y los constantes ataques de los lugareños, y de vuelta a Inglaterra, Park dará cuenta de sus andanzas en Viajes a las regiones interiores de África. 1795-1797. Diez años después, en 1806, retomará su sueño para, entre padecimientos indecibles y calamidades sin cuento (A finales del siglo XVIII, la costa de África occidental -desde Dakar hasta el golfo de Benín- tenía fama de ser el lugar más pútrido y pestilente del mundo. Con aquellos calores y humedades, con sus diluvios y las galaxias de insectos, era una especie de monumental cado de cultivo para las más exóticas y mortíferas enfermedades. “Cuidado con el golfo de Benín —decía una cantinela de marineros—, sólo uno de cada cuarenta sale de allí con vida.”
Las fiebres acompañadas de erupciones: el pián, el tifus y la tripanosomiasis, prosperaban allí al igual que los gusanos con la boca en forma de garfios, el cólera y la peste. Había gusanos planos de bilharziosis y gusanos de Guinea en el agua potable, así como filarias en la saliva de mosquitos y tábanos, y los afilados incisivos de murciélagos y lobos transmitían la hidrofobia. Bastaba con salir al exterior, darse un baño, beber agua o comer cualquier cosa para que todos ellos -bacilos, espirilos y coccidios, virus, hongos nemarodos, tremarodos y amebas- te carcomieran la médula y los órganos, enturbiándote la visión, destrozándote los nervios, desvaneciendo tus recuerdos de la misma manera que un borrador en su vaivén sobre la pizarra pulveriza una oración), confirmar lo acertado de sus hipótesis, resolver la incógnita del legendario río (que efectivamente desarrolla sus más de cuatro mil kilómetros avanzando, desde sus fuentes en Guinea Conakry, primero hacia el este, atravesando Malí, para, más adelante, girar hacia el sur y descender por Níger, Benín y Nigeria hasta desembocar en las aguas del Golfo de Guinea) y perder finalmente la vida entre sus procelosas aguas tras combatir infructuosamente con hordas de airados indígenas.
Sobre esta base histórica, bien documentada, cimenta Boyle este primer eje de su libro, dibujando un Mungo Park poliédrico, que se debate entre su impulso viajero y la devoción y el cuidado de su familia (espléndido el perfil de Allie, la abnegada y a la vez atrevida esposa de Park, una feminista avant la lettre). El joven “héroe” aparece descrito como un soñador, muy firme sin embargo en su propósito, que vive atrapado por su quimérico objetivo (Lo oigo en sueños, lo oigo por la mañana cuando me despierto y los pájaros trinan en los árboles -un susurro, un retintín-, un sonido musical. ¿Sabes qué es? Es el Níger. Precipitándose, cayendo, arrastrándose hacia su ignota desembocadura, corriendo hacia el océano. Eso es lo que oigo, Allie, noche y día, día y noche. Música), incapaz de acomodarse a su feliz -pero incompleta- vida hogareña en su casa en Yarrow, Escocia, tal y como se deduce de la carta en que comunica a su mujer que volverá a África: El Yarrow es aburrido, la vida es aburrida. Más allá de eso hay otros prodigios, otras maravillas esperando al hombre capaz de arriesgarlo todo para descubrírselas al mundo. Yo soy ese hombre, Allie, yo soy ese hombre.
En Música acuática Mungo Park es un hijo de la Ilustración, un científico que lucha contra el escepticismo y la mistificación, contra la ignorancia y el desconocimiento. Dice un personaje: Toda nuestra historiografía, empezando por la que nos legaron los griegos hasta la de nuestro fallecido colega Gibbon, es, en el mejor de los casos, una mezcla de rumores, informes de tercera mano, intencionadas distorsiones y ficciones inventadas para el autoengrandecimiento de los partícipes y sus partidarios. Y, por si fuera poco, resulta que además esa mezcolanza de tergiversaciones y desatinos se va aún más distorsionada por el punto de vista del mismo historiador. Y más adelante: El primer hombre blanco que llega hasta aquí y cuenta esto tal como es. Un destructor de mitos, un iconoclasta, que toma nota escrupulosamente de los hechos de la realidad. Si usted no es absolutamente riguroso, hasta el más mínimo detalle, entonces es un farsante (…) Igual que Heródoto y Desceliers y todos esos héroes de gabinete que exploran el interior de África entre las cuatro paredes de sus estudios atestados de libros.
Pero, simultáneamente, y contrariando este eje “racional” y hasta científico, el libro nos traslada a un África de leyenda, en una narración abigarrada y delirante, imaginativa y repleta de excesos, un relato formidable, desmesurado, pleno de inventiva, que alberga multitud de historias fantásticas, de personajes al borde de lo mitológico, y que transcurre en un paisaje de fábula, poblado de animales sorprendentes, de presencias, de voces, de espíritus. Boyle explicita lo singular de su proyecto narrativo -la artificiosidad, la originalidad, la constante recreación de los géneros, la infinidad de citas -muchas de ellas explícitas-, la reinvención, los anacronismos, la parodia, la metaliteratura, el exotismo, el humor, en definitiva, la inmensa, la ilimitada libertad de la ficción- a través de la voz de su personaje: Por supuesto que tomo nota de los hechos. Apunto todas mis observaciones sobre la geografía, la cultura, la flora y la fauna. Desde luego que lo hago. Para eso estoy aquí. Pero ¿atenerme a los hechos y nada más?... Eso es algo que los lectores ingleses nunca aceptarían. Si quieren hechos, pueden leer las actas oficiales de los debates del Parlamento británico. O la sección necrológica del Times. Cuando ellos leen algo sobre África, lo que quieren es aventura, quieren quedarse atónitos. Quieren cuentos como los de Bruce y Jobson. Y eso es lo que yo me propongo darles. Cuentos.
Y cuentos, deslumbrantes historias hay también en la presentación del segundo gran protagonista del libro, el desgraciado Ned Rise, cuya figura no tengo tiempo ya para glosar. Vapuleado por la vida desde su nacimiento, sobreviviendo apenas a una niñez depravada, abriéndose paso entre la abigarrada fauna de desheredados que puebla el Londres industrial, trapicheando en mil y un negocios fraudulentos, salvando a duras penas su pellejo en un ambiente de miseria y falta de esperanzas, su existencia es una sucesión de episodios desgraciados, de embustes y estafas, de asuntos turbios, de persecuciones y engaños, de huidas y golpes y condenas y cárceles. Tras un inacabable -y a menudo hilarante- rosario de episodios vividos entre los bajos fondos londinenses, Rise acabará por acompañar a Mungo Park en su última aventura para, en su transcurso, descubrir que su insulsa existencia hasta el momento, su baqueteado paso por el mundo sin propósito ni razón, carece de sentido. Súbitamente iluminado al contemplar la locura del explorador (Mungo Park podía ser un engreído, un loco ambicioso, un egoísta, un ciego, un inepto, un vanidoso, pero por lo menos tenía una meta en la vida, una razón de vivir (…) arriesgar su estúpido pellejo con el fin de dilatar los mapas y dejar su nombre inscrito en los libros de historia) encontrará un nuevo enfoque para su propia existencia (No bastaba simplemente con sobrevivir. Un perro puede sobrevivir, una pulga. Tenía que haber algo más), en un giro final sorprendente -bastante fiel, al parecer, a los hechos reales acaecidos- y que no puedo, obviamente, revelar.
Leed, no lo dudéis, este Música acuática de T.C. Boyle, un manantial inagotable de buena literatura que os proporcionará numerosas horas de intenso placer. La referencia del título de la novela a la composición de Haendel -con una presencia indudable en el libro, con el Támesis, contrapunto del Níger, como protagonista- facilita mi recomendación musical de esta semana. Os dejo con la Suite nº 2 de esa obra, deseándoos un feliz fin de año y un estupendo comienzo de 2017.
Y silenciosamente fluye el Níger
Adentrarse en el río es como recorrer por dentro una anatomía humana, como navegar a través de las venas y las arterias y lo órganos que gotean, como explorar las cavidades del corazón o extender la mano para tocar el alma impalpable. Tierra, bosque, cielo, agua: el río resuena con el ritmo de la vida. Mungo lo siente, tan constante y omnipresente como el tictac de un reloj sobrenatural, lo siente durante los abrasadores días sin viento y las noches impenetrables que resbalan precipitándose al borde del vacío. Ned Rise también lo siente, y hasta M’Keal. Es una presencia. Un misterio. La sensación de comulgar con lo eterno que lo empaña todo, reduciéndolo al silencio, haciendo que callen los pájaros de cuellos largos, los hipopótamos, las chicharras, los cocodrilos, las fochas, los martinetes y las agachadizas, los grandes peces plateados que saltan en el agua sin salpicar. Es como si todos estuvieran hechizados, el explorador y sus hombres; como si la sangre que palpita en sus venas fluyera al compás del río, como si el Níger los estuviera limpiando de toda culpa, librándolos del horror y las vicisitudes del viaje por tierra. Persuasiva, suave, la corriente que los empuja durante esas primeras semanas de profundo silencio obedece a una fuerza y a una lógica completamente propias.
Pero de repente, una mañana, la tripulación despierta bajo un cielo ensangrentado y es como si les hubieran destaponado las orejas. Los sonidos resuenan brutalmente, insoportables, desde el chirrido de la caña del timón hasta el crujido de las pieles de buey vapuleadas por un viento cruel y tórrido que se ha levantado durante la noche. Los buitres nubios y los grandes grifos reales describen círculos sobre el Joliba, a tan baja altura que los hombres pueden oír el revoloteo de sus alas. Los hipopótamos resoplan como cañonazos y los cocodrilos ladran como perros. De repente todo el universo les está gritando.