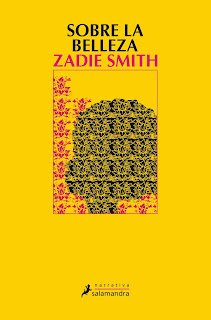E.M. FORSTER. HOWARDS END
Hola, buenas tardes. Termina febrero y con él acaba también esta breve serie que durante cinco semanas Todos los libros un libro ha dedicado al cine a partir de las distintas celebraciones que en estas últimas fechas han tenido al séptimo arte como protagonista en el mundo entero. Los Goya españoles, los César franceses, los Bafta británicos y los hollywoodienses y universales Oscar se han entregado a lo largo de este mes, razón por la que nuestro espacio os ha propuesto recomendaciones literarias que giran sobre el cine o que han sido objeto de traslación a la pantalla.
Así ocurre, y de manera notable, con nuestra sugerencia de hoy, una magnífica novela con dos más que estimables versiones en imágenes. Se trata de Howards End, quizá el título más reconocido de su autor, Edward Morgan Foster, un brillante escritor británico cuya obra ha sido adaptada al cine casi en su totalidad. Es el caso, entre otros textos, de Donde los ángeles no se aventuran, con su correlato cinematográfico de 1991 dirigido por Charles Sturridge; de la espléndida Pasaje a la India, convertida en película en 1984, de la mano de David Lean; y de Una habitación con vistas, de 1985, Maurice, de 1987, y Regreso a Howards End, de 1992 -esta última obviamente basada en la novela que hoy os presento-, las tres con James Ivory en la realización. Howards End ha “saltado” también a la televisión, en una miniserie de la BBC, magnífica como es norma en la cadena inglesa, que recrea en cuatro capítulos excepcionales el universo del muy interesante libro de Forster, publicado en 1910.
Pero vayamos primero con el comentario de la obra literaria dejando para el final de esta reseña las dos sobresalientes adaptaciones. La novela había visto la luz en España en el sello Planeta hace más de cuarenta años, concretamente en 1975, con el título de Regreso a Howards End. La editorial rescató en 1993, tras el éxito de la película homónima, esa misma edición, con idéntica traducción de Eduardo Mendoza, aunque con otro título, La mansión. Más de cuatro décadas después de su primera aparición en nuestro país es ahora la editorial Navona la que, el año pasado, volvió a presentar la obra en su colección Ineludibles; una edición que bajo la rúbrica de Howards End, coincidente esta vez con el original de Forster, y sin cambiar una coma de la primitiva traducción de Mendoza se ofrece con la acostumbrada pulcritud formal “marca de la casa”: encuadernada en tela, pliegos cosidos, buen papel, tipo de letra amplio con márgenes razonables -rasgos ambos estos últimos muy apropiados para quienes ya tenemos una cierta edad- y un, en definitiva, acogedor diseño.
El libro nos presenta, en la primera década del siglo XX, a tres familias bastante distintas entre sí que se interrelacionarán en el transcurso de la trama novelística en una sucesión de peripecias y vicisitudes de muy diversa índole -que luego comentaré- cuyo relato se imbrica con reflexiones, comentarios y apuntes varios en los que un narrador muy “intervencionista” deja su impronta, tras la que se reflejan las ideas del propio Forster. Tenemos, en primer lugar, a las huérfanas hermanas Schlegel, Margaret (Meg) y Helen -reflexiva y racional la primera, la mayor; más impulsiva y “emocional” la joven y atractiva Helen-, que provienen de una desahogada familia de origen alemán, culta, intelectual, entregada al arte y la literatura, a la música, a la poesía y la belleza, a las grandes ideas, a un socialismo algo utópico, al incipiente sufragismo, a la existencia “interior” y recogida del espíritu, en suma. Enfrente están los Wilcox, ricos capitalistas con fructíferas inversiones en las colonias británicas en África y la India, pragmáticos, materialistas, cargados de prejuicios, clasistas, ocupados en los negocios y las cuestiones prácticas, entregados al dinero, al rendimiento, a lo que es sólido y tangible, al orden, a la eficacia, al éxito, al reconocimiento social, a las convenciones, en definitiva, a la vida “externa”. Por diferentes azares de la vida, los miembros de ambas familias coincidirán, primero -antes de que la historia dé comienzo- en unas vacaciones en Alemania; luego, cuando la menor de las Schlegel sea invitada a Howards End, la mansión de los Wilcox; más adelante, en diversos encuentros fortuitos. Estas relaciones provocarán efectos imprevisibles: Helen “padecerá” -y el verbo es adecuado- un fugaz enamoramiento hacia el más joven de sus anfitriones, Paul; Margaret mantendrá una también breve aunque genuina e intensa amistad con Ruth, la encantadora y muy desprejuiciada señora Wilcox; y en el escenario aparecerán también, con distintos grados de protagonismo, el singuar Tibby, hermano de las Schlegel y la bondadosa tía Juley, por un lado, y, por el otro, Henry, el severo aunque sensible patriarca del clan; su hijo mayor Charles, que encarna los “valores” de su clase; la hija Evie de episódica presencia, todos girando en torno a un centro inspirador y esencial en la novela, Howards End, la bella aunque modesta residencia que opera en el libro con una condición metafórica. En un plano menor, aunque de importancia decisiva en el relato, están también los Bast, él, Laurent, un modesto oficinista de inestable vida laboral, y ella, Jacky, un personaje discreto y de muy escasa aparición en la novela, pero dueña de un secreto que afectará a su desarrollo. Siendo el matrimonio pobre y de clase media-baja, el afán “redentor” de las Schlegel las llevará a intentar “salvar” al apocado Bast, mejorando su posición social. Los sucesivos encuentros y desencuentros entre los personajes se resuelven en amores, enfrentamientos, amistades, emociones, expectativas, desengaños, ilusiones, desapego y envidias, rencores y despecho, malentendidos, dramas, atisbos de tragedia, e incluso secretos o algún misterio por resolver que proporcionan al libro una tenue nota de intriga y ligero suspense.
No procede, sin embargo, desvelar todos estos aspectos de la trama, por no arruinar el disfrute del lector. No obstante, el placer que proporciona la lectura de la novela no reside tan solo en el desenvolvimiento de las peripecias argumentales de las bienintencionadas hermanas y el clan de los Wilcox (pese a que el relato es ágil y fluido, ameno y estimulante, en una progresión de episodios sugestivos e interesantes lances), sino en el original planteamiento literario, con ese narrador entrometido que aflora de continuo inmiscuyéndose en medio de la descripción objetiva de los hechos, y, sobre todo, con los muchos temas de interés -relativos a la moral, la política o la filosofía- que se suscitan en su transcurso: el materialismo y la vida espiritual, el movimiento y la quietud, el desarrollo tecnológico, el progreso y sus consecuencias, el progresivo deterioro del campo y el acelerado crecimiento de las ciudades -espléndidas las abundantes reflexiones sobre el desarrollo desmesurado de Londres, una más de las poderosas metáforas del libro-, los cambios sociales, las desigualdades de clase, la naturaleza y la cultura, los impulsos y la razón, el dinero y la poesía, la igualdad entre los sexos y el feminismo, el sufragio femenino y el papel de la mujer en la sociedad.
En lo que respecta al intervencionismo del autor son muchas y muy variadas sus “apariciones” en el texto. Ya desde el inicio -Esta historia podría empezar con una carta de Helen a su hermana- notamos su presencia, que se hará ostensible para apostillar la acción, comentar sus alternativas, introducir reflexiones más o menos metafísicas, hacer consideraciones diversas, puntualizar algún suceso (Aquí es cuando debe intervenir el comentarista), anotar algún pensamiento humorístico, aventurarse en digresiones, mostrar abiertamente los entresijos metaficcionales de su relato o, incluso, apostrofar al lector (si el lector considera esto ridículo, debe recordar…) al que de esta manera acerca e implica directamente en la narración, invitándole, en cierto modo, a un diálogo con el autor.
Pero Forster, además de aprovechar la crónica de las “andanzas” de sus idealistas heroínas para dejar constancia de su punto de vista como narrador y demostrar su profundo conocimiento de la psicología y la sensibilidad femeninas, quiere “participar” también usando la voz de sus criaturas para transmitirnos sus postulados vitales, sus ideas sobre la existencia. El escritor británico defiende una vida basada en el amor, la cultura, el conocimiento, el arte, la creación, la belleza. En este sentido, Howards End es un permanente juego de contrastes, un formidable debate entre estas distintas visiones de la realidad encarnadas en las dos familias: las relaciones personales y la vida privada, el valor del individuo, el sentimiento, los ideales nobles, el alma, el infinito y lo invisible, la literatura y la palabra de las muy intelectuales y sensibles mujeres, frente a la mediocridad, la estupidez, la hipocresía, la ausencia de miras, el comercio y los valores bursátiles, la organización y la vida pública, lo romo de un mundo que progresa acelerado, despreciando el espíritu mientras cabalga a lomos del dinero y el materialismo que, metafóricamente, representan sus opuestos, los dueños de Howards End. Sirvan como ejemplo estos dos breves fragmentos de entre infinidad de ellos de un tenor similar: Por ejemplo, yo conozco todos los defectos de míster Wilcox. Tiene miedo de las emociones. Da mucha importancia al éxito, poca al pasado. Sus sentimientos carecen de poesía; no son realmente sentimientos. Y también: Mi vida es grande y la suya, pequeña —dijo Helen acalorándose—. Yo sé cosas que ellos ignoran, y tú también las sabes. Nosotras sabemos que existe la poesía. Nosotras sabemos que existe la muerte. Ellos solo lo saben de oídas. Nosotras sabemos que esta es nuestra casa, porque es algo que se siente. Ah, sí, ya sé que pueden enarbolar sus títulos de propiedad y sus llaves, pero por esta noche, estamos en casa (una casa, Howards End, más cercana -en su espíritu- a las sentimentales e inteligentes jóvenes Schlegel que a la nuda propiedad de sus legítimos dueños: Para ellos, Howards End era una casa. No podían saber que para ella había sido un espíritu para el que anhelaba un heredero espiritual. Y, avanzando un paso más en esta neblina, ¿no habían decidido mejor, tal vez, de lo que suponían? ¿Es posible legar las posesiones del espíritu? ¿Tiene descendencia el alma? ¿Puede transmitirse la pasión por un olmo, una parra, una gavilla de trigo cubierta de rocío, cuando no existen lazos de sangre?).
Las hermanas viven, en su acogedora casa de Wickham Place, al margen, en cierto modo, del mundo real. Su vida es, ya se ha dicho, la del espíritu: charlas, reuniones públicas, conciertos y debates, actividades culturales guiadas todas por principios muy nítidos -la templanza, la tolerancia y la igualdad entre los sexos eran sus estandartes-, ajenas casi por completo al devenir de la Historia, de la política, de los negocios, de las muchas circunstancias -el imperio de los hechos- que hacen avanzar la cotidianidad más prosaica. Y es cierto que su angelical desprecio a la mezquina realidad las convierte en una especie de anomalía extraña -el mundo sería gris y desangelado si se compusiera exclusivamente de Schlegels- pero también lo es, como señala el narrador, que siendo el mundo como es, probablemente las dos hermanas brillaban como dos luceros. El sistema de valores de sus “opuestos” queda bien reflejado en este otro significativo párrafo (que en el texto se aplica a otros destinatarios, pero que puede extrapolarse sin forzar la interpretación): Solo os preocupáis de las cosas que podéis utilizar y, por ende, las colocáis en el orden siguiente: dinero, utilidad máxima; inteligencia, bastante útil; imaginación, sin utilidad alguna.
Sin embargo, el contraste, el juego de espejos entre las Schlegel y los Wilcox no se plantea de manera rígida y estricta, en un dualismo maniqueo -el bien, el mal-, sino con fronteras lábiles y difusas, con fecundas interrelaciones, pues las de estas y aquellos son posturas enfrentadas solo en apariencia porque ambas familias serán capaces de despertar la atracción de los “otros”: la seguridad, la precisión, el realismo, los firmes argumentos racionales y la serena indiferencia con la que los Wilcox rebaten las avanzadas ideas de las jóvenes maravillarán a la ingenua Helen y harán tambalear sus inocentes y románticas “certezas”; la apertura de mente de Margaret, su libertad, despertarán la admiración de Ruth Wilcox, cuya serena madurez deslumbrará a la propia Margaret, fascinada a su vez -aunque sin ceder un ápice en sus principios, su personalidad o su determinación- por el serio pragmatismo de Henry Wilcox. La precariedad económica de los Bast, servirá, por otro lado, como desencadenante y ejemplo de los conflictos “ideológicos” entre ambas visiones del mundo, la espiritual y “comprometida” de las Schlegel y la más práctica y positivista de los Wilcox.
Son numerosas las ocasiones en las que, en el libro, se manifiesta esta ambivalente relación de atracción/repulsa entre ambos “bandos”: Pero la confrontación le estimulaba, dirá Margaret acerca de su enfrentamiento con la familia Wilcox, sentía un interés que bordeaba la atracción, incluyendo en este fenómeno al propio Charles. Deseaba protegerlos y sentía a veces que ellos podían protegerla, sobrados como estaban de lo que a ella le faltaba. Una vez pasado el escollo de la emoción, sabían perfectamente qué hacer, a quién acudir; siempre tenían las riendas en la mano. Y añadirá: Llevaban otra vida, una vida que ella no podía llevar; la vida exterior, de «telegramas y furia» (…) En esa vida florecen virtudes como la precisión, la decisión y la obediencia, virtudes de segunda categoría, sí, pero virtudes que han forjado nuestra civilización; virtudes que forjan también el carácter, Margaret no lo ponía en duda, impidiendo que el alma se ablande. ¿Cómo se atreverían los Schlegel a menospreciar a los Wilcox, cuando unos y otros son necesarios para construir un mundo?
Frente a la obstinada rebeldía de Helen, su juvenil empecinamiento en sus rígidos ideales, Margaret es comprensiva, sirve de puente entre los dos universos: La verdad es que existe una vida exterior con la que ni tú ni yo tenemos contacto y en la que cuentan los telegramas y la furia. En cambio las relaciones personales, a las que nosotras damos una importancia preeminente, no la tienen en ese mundo. Ahí, el amor equivale a compromiso matrimonial; la muerte, a funeral. Tengo ideas claras al respecto, pero mi duda estriba en si esa vida exterior, que me parece a todas luces horrible, no será la vida real. Tiene, ¿cómo te diría?, tiene entidad, carácter… Y si, a la larga, las relaciones personales no conducirán a una especie de ñoñez sentimental. Margaret duda en su genuina búsqueda de la verdad: En cada frase salía la realidad y lo absoluto. Quizá Margaret se había vuelto vieja para la metafísica o quizá Henry le había hecho perder parte de su primitivo interés, pero creyó que había algo desequilibrado en una mente que con tanta facilidad hacía añicos lo visible. El hombre de negocios presupone que la vida lo es todo, el místico afirma que no es nada; ni uno ni otro dan en la verdad. «Sí, querida, ya veo: la verdad está en el medio», habría aventurado la tía Juley unos años antes. No; la verdad, como todo lo que está vivo, no está a mitad de camino de nada. Hay que encontrarla mediante continuas excursiones a uno y otro reino, porque, si bien la proporción es la clave final, partir de ella es garantía de fracaso. ¿Adónde nos conduciría una vida exclusivamente espiritual?; y la propia Meg responde: Si los Wilcox no hubiesen trabajado y muerto en Inglaterra durante miles de años, ni tú ni yo podríamos sentarnos aquí sin que alguien nos cortara la cabeza. No habría trenes, ni barcos para transportarnos a nosotros, las personas literarias. Ni campos siquiera. Solo salvajismo. No, ni siquiera eso, quizá. Sin su coraje, tal vez la vida no habría pasado del protoplasma. Cada vez me niego más a retirar mi renta y a despreciar a los que la garantizan.
La “obsesión” principal de Forster -que impregna su pensamiento y que traslada en la obra a sus protagonistas- es la de la “conexión”: el sentido de la vida es conectar, vincularse con lo esencial, con lo más genuino de la existencia, con el amor, con las verdades interiores, con la belleza, con el espíritu. Margaret se enfrenta a Henry -en un momento decisivo del libro, cuyas interioridades no puedo desvelar- achacándole su ceguera, su incapacidad para acceder a esa dimensión esencial de la vida, en un alegato contra la oscuridad interior que reina en las altas esferas, contra la oscuridad de esta era comercial. Henry, dirá, había rehusado conectar en la ocasión más clara que puede planteársele a un hombre, y su amor debía pagar las consecuencias. No es casual, en este sentido, que la novela se abra, antes aún de comenzar su capítulo primero, con un en ese momento enigmático Simplemente conectados…
En definitiva, esta “conexión” primordial acaba por encarnarse en Howards End, el núcleo metafórico del libro, el auténtico centro de la novela, el lugar por excelencia para “estar conectados”, la casa, la tierra (El triunfo de la tierra sobre el tiempo, leemos), lo sólido y auténtico, lo que permanece y se transmite de generación en generación, como queda reflejado, casi al término de la obra, en un párrafo muy esclarecedor: —Porque una cosa ocurra ahora inexorablemente, no tiene por qué ocurrir siempre inexorablemente —dijo Margaret—. Esta locura por el movimiento solo se ha puesto en marcha en los últimos cien años. Quizá la siga una civilización que no engendre el movimiento, que descanse en la tierra. Todos los signos parecen contradecirme por ahora, pero no puedo evitar la esperanza y de madrugada, en el jardín, siento que nuestra casa es el futuro al mismo tiempo que el pasado.
Sin llegar a la muy fecunda gama de implicaciones y derivaciones que encierra la novela, sus adaptaciones para la pantalla -cinematográfica o televisiva- son también excelentes. Con el título de Regreso a Howards End, James Ivory, asiduo “traductor” en imágenes de la obra de Forster, dirigió en 1992, con guion de su habitual colaboradora Ruth Prawer Jhabvala (con quien coincidió en las “forsterianas” Una habitación con vistas y Maurice y en la “jamesiana” Las bostonianas), una formidable película que obtuvo tres Oscars de entre nueve nominaciones, además de diversos premios en los Globos de Oro, los Baftas y el festival de Cannes. Protagonizada por Emma Thompson, Helena Bonhan-Carter, Anthony Hopkins y Vanessa Redgrave en sus papeles principales, la cinta es espléndida, con la sobriedad reconocida en los actores y actrices británicos y la detallista recreación de los ambientes. Hay -probablemente por la imposibilidad de concentrar en sólo dos horas largas la muy extensa novela- variaciones con respecto al texto original y modos singulares y algo “libres” de presentar algunos episodios del libro, pero el resultado es magnífico.
Sin embargo, su indudable belleza, el impacto emocional que provoca, resultan menores que los de la miniserie de cuatro episodios dirigida por Hettie Macdonald, que con el título de Howards End presentó el pasado 2017 la BBC. Muy fiel al libro en lo esencial -aunque obligada su directora, claro está, a aligerar su contenido, lo cual se logra con un en ocasiones genial uso de la elipsis, fundamentalmente en el tramo final, cuando la acción se acelera-, destaca la pulcritud formal, como siempre en los montajes televisivos de la ejemplar cadena británica; más aún la brillantez técnica que sobresale en la dirección artística, en la belleza de la fotografía de los paisajes y los interiores, en el rigor en la ambientación, en el muy cuidado casting, en el que destacan, junto a la conocida Julia Ormond, que sólo aparece en el primer capítulo, dos magnéticas actrices cuya trayectoria ignoraba hasta ahora. Philippa Coulthard como Helen y, sobre todo, Hayley Atwell en el papel de Margaret, poseen un atractivo irresistible y su presencia ante las cámaras hechiza y enamora, constituyendo un motivo suficiente -si no hubiera muchos otros- para ver la serie (y siento la posible incorrección política de mis palabras: pero sí, así es, la belleza -y no hablo exclusivamente del físico- atrae irremisiblemente). Las hermanas Schlegel tendrán ya siempre, en mi recuerdo, el rostro de estas dos guapísimas mujeres. Hablando de corrección, sorprende que, sin razón aparente, dos personajes, uno de paso fugaz por el largo metraje de la obra -una criada de las Schlegel, Annie- y otra de mayor entidad -Jackie Bast-, sean interpretados por actrices negras, circunstancia que no está en la obra original. También es cuestionable la “juventud” del actor que encarna a Henry Wilcox, Matthew Macfadyen; Anthony Hopkins, casi cuarenta años mayor, en el mismo papel en la película de Ivory, “encaja” mejor en la figura creada por Forster. En cualquier caso, la serie es una maravilla que no deberíais dejar de ver.
Me permito una última sugerencia en relación al universo “Howards End”. Zadie Smith, la brillante escritora británica, publicó en 2005 Sobre la belleza, una estupenda novela en la que la trama se hila -paso por paso- en torno a los episodios del libro de Forster. Ambientada en Boston y Londres, en su desarrollo dos familias, los Belsey y los Kipps, reproducen -con las muchas diferencias que supone, entre otros hechos, la ubicación de la acción en nuestros días y el que se trate de muy concienciadas gentes de raza negra que se desenvuelven en los ambientes universitarios norteamericanos- el “juego” de relaciones, de influencias, de temas de referencia, de implicaciones que está presente en el texto original del que tan abiertamente se nutre la recreación de la escritora afrobritánica. Por cierto, del texto de esta novela extraigo una cita que -sin pretenderlo, obviamente- ilustra de modo nítido mi anterior y quizá controvertida opinión sobre el atractivo de las Schlegel de la BBC: Es verdad que los hombres… son sensibles a la belleza… es una constante en ellos, este… interés por la belleza como realidad física en el mundo… y eso es algo que los condiciona e infantiliza… pero es la realidad.
Os dejo ahora, tras un bello y representativo fragmento de la novela de Forster -que, aviso, contiene una información sustancial sobre su desarrollo-, con un pasaje de la Quinta sinfonía de Beethoven (el ruido más sublime que haya penetrado jamás en el oído humano, como leemos en uno de sus capítulos) que los tres vástagos Schlegel escuchan en un concierto que tendrá una influencia decisiva en sus vidas y, consiguientemente, en la trama del libro. Su primer movimiento, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert Von Karajan, suena aquí, en un concierto de 1966.
Margaret siempre se había maravillado de los disturbios que se producen en las aguas del mundo cuando el amor, que parece un guijarro, se hunde en ellas. ¿A quién le importa el amor, salvo al amado y al amante? Y, sin embargo, su impacto inunda cientos de orillas. Este disturbio procede sin duda del espíritu de las generaciones, que saluda a la nueva generación y eleva su protesta contra el destino, que sostiene todos los mares en la palma de la mano. Pero el amor no lo entiende, incapaz de captar el infinito ajeno y consciente solo del suyo: rayo de sol que surca el aire, losa que cae, guijarro que busca un dulce asiento tras el juego coordenado y convulso del espacio y el tiempo. Sabe que sobrevivirá al fin de los tiempos, que será recogido por el destino como una joya del fango y mostrado con admiración a la asamblea de los dioses. «Los hombres produjeron esto», dirán y al decirlo concederán al hombre la inmortalidad. Pero, entre tanto, ¡cuánta agitación! Los fundamentos de la propiedad y el decoro quedan al desnudo, rocas gemelas; el orgullo familiar pugna por salir a la superficie resoplando y rehusando el consuelo; la teología, vagamente ascética, se agita en oscuro mar de fondo. Entonces se requiere la presencia de los abogados —fría raza— que salen arrastrándose de sus agujeros. Hacen lo que pueden: asean la propiedad y el decoro, tranquilizan a la teología y al orgullo familiar. Se arrojan montones de medias guineas a las aguas turbulentas, los abogados se retiran a rastras y, si todo ha ido bien, el amor une a un hombre y una mujer en matrimonio.
Margaret esperaba este trastorno y no se incomodó. Para ser una mujer sensible, tenía los nervios firmes y podía soportar lo incongruente y lo grotesco. Además, no había nada excesivo en su episodio sentimental. El buen humor era la nota dominante en sus relaciones con míster Wilcox o, como ya podemos llamarle, con Henry. Henry no era hombre dado al romanticismo y Margaret no era tan niña como para reclamar un capricho semejante. Un amigo se había convertido en novio y podía convertirse en marido, pero sin perder lo que había en el amigo. El amor debía confirmar una vieja relación en lugar de crear una nueva.
En este estado de ánimo, Margaret prometió casarse con él.
E.M.Forster. Howards End