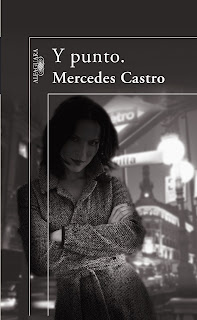BERNHARD SCHLINK. EL LECTOR. EL REGRESO
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, un miércoles más, en Todos los libros un libro, dispuestos a ofreceros una nueva recomendación de lectura que pueda resultaros de vuestro agrado. Hoy quiero presentaros un par de libros de un mismo autor, Bernhard Schlink, bastante conocido a partir de la traslación cinematográfica de una de sus obras más destacadas, la primera que quiero comentaros esta tarde.
Empecemos, pues, por esta referencia inicial, un libro precioso, una extraordinaria novela, muy hermosa, que se publicó en España hace más de quince años, pero que desde entonces ha conocido varias reimpresiones y sucesivas ediciones, prueba palpable del interés que ha suscitado entre los amantes de los libros. Se trata de El lector, escrita, como digo, por el alemán Bernhard Schlink, y editada por Anagrama. La traducción es de Joan Parra Contreras. Hace unos años, en 2008, Stephen Daldry dirigió una premiada película, con la bella Kate Winslet de oscarizada protagonista, basada en la novela, y que muchos de vosotros habréis visto.
La trama argumental de El lector es sencilla y se puede resumir en pocas palabras. En la Alemania de una tardía posguerra, cercana ya la década de los sesenta, un chico, Michael Berg, que a sus quince años agota sus últimos cursos en el colegio, sufre un repentino desvanecimiento en la calle, primer y aparatoso síntoma externo de una hepatitis que lo tendrá postrado en cama desde ese octubre hasta el febrero siguiente. Su desmayo, envuelto en vómitos, en vergüenza y debilidad, encontrará el auxilio de una mujer, Hanna Schmitz, que lo conduce a su casa, y en esos primeros y nerviosos momentos lo consuela, limpia sus ropas manchadas, lo abraza, lo cuida, y, por fin, lo acompaña hasta el domicilio familiar. El impacto emocional, sentimental y, sobre todo sensual del encuentro inesperado con esa mujer, provoca en Michael, durante los largos meses de tediosa enfermedad, un estado de ensoñación, de exaltación, de delirio casi, que la fiebre de la hepatitis acrecienta. Reestablecido de su dolencia, el joven decide acudir de nuevo al domicilio de Frau Schmitz, para agradecerle su amable intervención de aquel día ya remoto y sin embargo muy reciente en su memoria, y sobre todo para revivir, una vez más, el poderoso influjo de su recuerdo. Este nuevo encuentro inaugurará una relación erótica, iniciática, gratamente perturbadora, misteriosa y secreta, deslumbrante y feliz para el chico. Frau Schmitz tiene treinta y seis años, es una mujer madura frente a la juventud inocente del niño, es enigmática y reservada, no habla apenas de su vida personal, ni permite atisbar resquicio alguno de ella. Preguntas mucho, chiquillo, es una de sus frases recurrentes ante la curiosidad y los requerimientos de Michael. Los intensos y muy placenteros encuentros sexuales se acompañan, por expresa voluntad de Hanna y casi desde el comienzo de su relación, de la lectura de fragmentos de diversos libros. Una lectura en alta voz, hecha por Michael, de textos de Schiller, Goethe y otros escritores de la literatura germánica, pero también de la Odisea, las Catilinarias o Dickens o Tolstoi. Y en esa grata amalgama de la comunión de los cuerpos y el placer de la lectura, transcurren algunos meses de felicidad, aunque no exenta de tensión; de exaltación erótica, pero también de conflictos emocionales. Al cabo de un tiempo, un buen día, Hanna desaparecerá sin ningún tipo de explicación, dejando al joven Michael perplejo, desesperado y de nuevo enfermo, esta vez de amor o de deseo.
Discurre el tiempo, y tras algunos frustrados intentos por encontrarla, Michael olvida a Hanna, completa sus estudios en el instituto, crece, se matricula en Derecho en la Universidad, y en el curso de unas prácticas académicas en las que debía asistir a algunos juicios contra presuntos criminales de guerra nazis, mientras presencia la vista de uno de ellos, en el que cinco mujeres son acusadas de horrendos crímenes perpetrados cuando ejercían de guardianas de un campo de concentración cercano a Cracovia, allí, siete años después, en el Palacio de Justicia, sentada en el banquillo de las imputadas, Michael vuelve a encontrar a Hanna Schmitz.
Siguiendo la indagación que el protagonista hace acerca de las motivaciones que pudieron llevar a su antigua amante a cometer las atrocidades de las que se la acusa, Bernhard Schlink pone ante nuestros ojos una larga serie de cuestiones morales que a todos pueden interesar, pues son comunes al género humano, sea cual sea su condición, su nacionalidad, el tiempo en que le ha tocado vivir. Sobre todo, la novela plantea una reflexión sobre la responsabilidad colectiva y la individual ante los crímenes de los que somos testigos -los horrores nazis en la novela pero extrapolables a otras situaciones desgraciadamente muy actuales, pienso ahora en la barbarie etarra y la tibia cuando no cómplice condescendencia de tantos ciudadanos vascos. La culpabilidad colectiva, dice el protagonista en un momento de la novela, se la acepte o no desde el punto de vista moral y jurídico, fue de hecho una realidad para mi generación. Michael sufre al confrontar su amor por Hanna con la sobrecogedora realidad del pasado nazi de ésta. Y no le consuela, llega a decir, que mi sufrimiento por haber amado a Hanna, fuera de algún modo el paradigma de lo que le pasaba a mi generación, de lo que le pasaba a los alemanes. El amor y la culpa, el horror y la dignidad, la piedad y la vergüenza, el sufrimiento, la responsabilidad y el compromiso, todo ello aflora en esta extraordinaria novela, que es también una emotiva y tierna y perdurable historia de amor, así como, además, a mi juicio, un alegato sobre la necesidad de la lectura, sobre la capacidad de los libros para cambiar nuestras vidas, para hacernos mejores, para ennoblecer nuestras existencias.
La segunda novela que quiero aconsejaros esta tarde no llega, a mi juicio, al nivel de esta anterior maravilla, pero es, no obstante, una obra más que estimable que reitera, además, las principales preocupaciones literarias de su autor. Su título es El regreso y ha sido publicada también por la editorial Anagrama, habitual introductora de la obra de Schlink en España, en traducción de Rosa Pilar Blanco.
El protagonista de El regreso, Peter Debauer, que en los años cincuenta del pasado siglo es un niño que vive la dura posguerra con su madre en un pueblecito alemán, pasa sus vacaciones veraniegas en Suiza, en casa de sus abuelos por parte de padre. Un padre, supuestamente fallecido en la guerra, del que el niño nada sabe, más allá de la muy escueta información que recibe de su propia madre y de los recuerdos que mantienen vivos los abuelos del chico, en cualquier caso nada muy preciso, alguna fotografía, historias familiares, anécdotas varias. En sus idílicas estancias suizas Peter escucha las fascinantes versiones de la historia alemana que le cuenta su abuelo, al que adora; canta con su abuela, cuyo afable encanto también aprecia; se inicia en los primeros trabajos en la tierra, en el huerto familiar; realiza excursiones por los alrededores; vive los atisbos de un primer amor, de un sexo inocente; y sobre todo descubre la lectura. El niño lee unas breves novelitas que sus abuelos editan en una colección popular para ganarse la vida. En una de ellas, a la que el muchacho sólo puede acceder fragmentariamente, pues las últimas páginas se han perdido, descubre una historia inacabada que le inquieta hasta tal punto que el conocimiento, la indagación, la búsqueda de su final marcarán su vida entera.
El regreso nos cuenta esa vida, una existencia en la que la intención, aparentemente trivial, de encontrar el final de la novela conocida en la infancia se mezcla con el deseo, de más entidad, de buscar las huellas de su padre, al que no llegó a conocer, y con la voluntad de dar respuesta a su propia aventura sentimental que, entre diversas mujeres, no acaba de consolidarse con la que parece ser su gran amor. Todas estas búsquedas acabarán confluyendo en una única trama novelesca, que se ve trufada también, como lo estaba igualmente El lector, de reflexiones sobre la historia de Alemania, de análisis jurídicos y morales sobre la cuestión de la presencia del mal en el mundo, sobre el peso del pasado en nuestras vidas, o sobre la culpabilidad, en una sociedad, como la alemana de posguerra, tan marcada por el horror nazi.
El regreso del título alude a la historia descubierta en la infancia, y de la que yo mismo os leeré un breve fragmento para terminar esta reseña, una historia relativamente común en tiempos de guerra, en la que un soldado al que se da por muerto reaparece inesperadamente encontrándose a su mujer casada con otro. Pero El regreso es también el retorno a los orígenes, la recuperación de la figura del padre, la vuelta al amor definitivo, el reencuentro y la aceptación de la propia identidad.
Se trata, en definitiva, de una novela muy atractiva e interesante, aunque para mi gusto algo lastrada por la excesiva presencia en ella de disquisiciones teóricas, reflexiones filosóficas, análisis jurídicos algo premiosos -que delatan la condición de juez de Bernhard Schlink-, por la interpolación de documentos varios, de capítulos de la novela original que hace surgir la narración, por algunas subtramas algo tediosas y no demasiado necesarias, como las vivencias del protagonista en Alemania Oriental tras la caída del muro, o la formación como masajista en Norteamérica, o la algo delirante historia final con el surrealista experimento en la comuna filonazi.
En cualquier caso, sin llegar a los niveles de maestría de la genial El lector, os recomiendo igualmente El regreso, de Bernhard Schlink publicada por la editorial Anagrama. Os dejo ya con un texto muy significativo de El lector, su desencadenante, en cierto modo; con el prometido fragmento de El regreso; y con una referencia musical, Musik liegt in der Luft, interpretada por Caterina Valente, que suena en The reader, la película de Daldry.
Al principio quería escribir nuestra historia para librarme de ella. Pero la memoria se negó a colaborar. Luego me di cuenta de que la historia se me escapaba, y quise recuperarla por medio de la escritura, pero eso tampoco hizo surgir los recuerdos. Desde hace unos años he dejado de darle vueltas a esta historia. He hecho las paces con ella. Y ha vuelto por sí misma con todo detalle, y tan redonda, cerrada y compuesta que ya no me entristece, Durante mucho tiempo pensé que era una historia muy triste. No es que ahora piense que es alegre. Pero sí pienso que es verdadera y que por eso la cuestión de si es triste o alegre carece de importancia.
En cualquier caso eso es lo que pienso cuando me viene a la cabeza sin más. Pero cuando me siento herido vuelven a asomar las antiguas heridas, cuando me siento culpable vuelve la culpabilidad de entonces, y en los deseos y añoranzas de hoy se ocultan el deseo y la añoranza de lo que fue. Los estratos de nuestra vida reposan tan juntos los unos sobre los otros que en lo actual siempre advertimos la presencia de lo antiguo, y no como algo desechado y olvidado, sino presente y vívido. Lo comprendo, pero a veces me parece casi insoportable. Quizá sí escribí la historia para librarme de ella, aunque sé que no puedo.
______________________
La primera novela que leí trataba de un soldado alemán que había huido del cautiverio ruso sorteando numerosos peligros en el retorno a la patria. Sus peligros y aventuras los olvidé pronto. Pero no su regreso. Él consigue llegar a Alemania, encuentra la ciudad en la vive su mujer, el edificio, la vivienda. Llama al timbre, se abre la puerta y aparece su mujer, tan hermosa y tan joven como él la había recordado durante los largos años de guerra y de cautiverio. No, más bella aún, si cabe, y si acaso un poco más mayor, pero ha madurado, se ha hecho una mujer es más femenina. Sin embargo ella no lo mira con alegría sino con horror, como si fuera un fantasma, y en brazos sostiene a una niña pequeña, de menos de dos años de edad, mientras otra, más mayor, se arrima a ella y mira avergonzada por detrás de su delantal. A su lado, rodeándole los hombros con el brazo, hay un hombre.
¿Luchan los dos hombres por la mujer? ¿Se conocían ya o es la primera vez que se ven? El que rodea a la mujer con su brazo, ¿la engañó diciéndole que el otro había caído? ¿O se hizo pasar incluso por el otro, vuelto ya de la guerra o del cautiverio? ¿Se enamoró la mujer simplemente de él dejándose llevar por una nueva felicidad? ¿O lo aceptó sin amor, por pura necesidad, porque sin él no hubiese resistido la huida no habría podido emprender un nuevo comienzo? ¿Porque necesitaba un hombre que cuidara de ella y de su primera hija? Su primera hija, que desde luego no es hija del nuevo marido, sino del primero, que está ante ella andrajoso, incrédulo, desesperado.
¿Luchan los dos hombres por la mujer? ¿Se conocían ya o es la primera vez que se ven? El que rodea a la mujer con su brazo, ¿la engañó diciéndole que el otro había caído? ¿O se hizo pasar incluso por el otro, vuelto ya de la guerra o del cautiverio? ¿Se enamoró la mujer simplemente de él dejándose llevar por una nueva felicidad? ¿O lo aceptó sin amor, por pura necesidad, porque sin él no hubiese resistido la huida no habría podido emprender un nuevo comienzo? ¿Porque necesitaba un hombre que cuidara de ella y de su primera hija? Su primera hija, que desde luego no es hija del nuevo marido, sino del primero, que está ante ella andrajoso, incrédulo, desesperado.