FERNANDO SAVATER. LA INFANCIA RECUPERADA
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Todos los libros un libro, el espacio de Radio Universidad de Salamanca que semanalmente os propone una sugerencia de lectura elegida siempre con criterios de interés y calidad. Hoy quiero presentaros un libro de un autor excepcional, un escritor prolífico, un formidable narrador, un divulgador genial, un apasionado y penetrante filósofo, un catedrático universitario poco académico, un agudo ensayista, un polemista temible, un muy influyente pensador, una persona admirable por su valentía y su coraje cívico, capaz de enfrentar el terror, la violencia y las amenazas de muerte con inusual firmeza e insobornable sentido del humor, un ejemplo modélico de implicación social y compromiso político más allá de su adscripción a uno u otro partido, un faro moral y ético, un intelectual sobresaliente por su inteligencia y por la amplitud de sus intereses, por su lucidez y por una infrecuente capacidad de cuestionar los tantas veces cómodos y a menudo inexactos lugares comunes en los que nos instala la pereza o la complacencia o la cobardía, por lo atinado de sus análisis y la clarividencia anticipatoria de sus propuestas, una inexcusable referencia en la conformación del gusto estético y literario de nuestra sociedad y, en definitiva, una figura esencial en el panorama de la cultura española del último medio siglo. Estoy hablando, quizá algunos de vosotros ya lo habéis adivinado, de Fernando Savater, que llega dentro de pocos meses a los setenta años y de cuya obra quizá más representativa, La infancia recuperada, publicada en 1976, se cumplen este diciembre cuatro décadas, razón por la que quiero traerla aquí, “reavivando”, en la modesta medida que permite esta limitada plataforma, el interés por su lectura.
Yo empecé a leer a Savater en los primeros años setenta, en aquellos libros, de contenido filosófico pero muy alejados de la abstrusa jerga profesoral, de la editorial Taurus: Nihilismo y acción, La filosofía tachada, Ensayo sobre Cioran (Savater fue el introductor en España de la obra del pesimista pensador rumano). Más adelante, me interesó -exigencias de la juventud- su vertiente ácrata y libertaria, en la órbita de Agustín García Calvo, reflejada en títulos como Panfleto contra el Todo o en el breve pero sustancioso librito Para la anarquía (un texto que llevé conmigo, en la “acogedora” edición de Tusquets, cuando, al terminar la carrera, pasé unos meses viajando por Europa en auto-stop). Desde entonces, y sin apenas interrupción ni, por supuesto, merma alguna de la inmensa admiración intelectual que siempre ha despertado en mí, he seguido con puntualidad su polifacética obra, incluso en sus derivaciones más alejadas de mis propios intereses: los caballos, la ciencia ficción, el teatro, el cómic o las novelas “de aventuras”. En su pensamiento, siempre agudo y atinado, expresado -más allá de sus libros- en periódicos y revistas, en entrevistas y artículos, en conferencias y coloquios, encontré siempre el criterio esclarecedor, las ideas oportunas y luminosas, las aclaraciones pertinentes, los enfoques acertados, hasta el punto de que, con frecuencia, esperaba sus pronunciamientos sobre cualquier asunto para, en cierto modo, averiguar a través de su interpretación cuál era mi propia posición sobre los temas respectivos. Su independencia intelectual, capaz de desvelar las falacias de las “ideas recibidas” y aceptadas acríticamente por todos -en especial por una izquierda en cuyo caudal teórico bebíamos tantos en la época-, me ha deslumbrado de continuo y mostrado siempre un ejemplo a seguir. Durante décadas he compartido sus aficiones, he disfrutado de su gozosa alegría, de su entusiasmo y su ironía, y también me he rebelado, me he indignado, compartiendo su irreprochable -y arriesgada- denuncia de la miseria moral no ya del despiadado terrorismo, sino de quienes cobardemente lo sostenían, ese nacionalismo de baja estofa (valga la redundancia) que recogía las nueces cuando otros agitaban el árbol. Recientemente, la muerte de su mujer, que le ha sumido en una tristeza muy perceptible en sus manifestaciones públicas -y notablemente en su último libro, Aquí viven leones, publicado tras su desaparición- ha vuelto a reforzar un estrecho vínculo sentimental -a distancia y anónimo- con Fernando Savater, sus lágrimas y su dolor también los míos.
De su muy extensa obra, hoy quiero hablaros, como ya he señalado, de un libro, La infancia recuperada, que es, de los suyos, el para mí más querido, además de ser, objetivamente, uno de los más representativos del pensamiento y la posición moral, de los valores y de la sensibilidad de su autor.
La literatura es la infancia al fin recuperada. Con esta cita de Georges Bataille -muy sugestiva y suficientemente explícita de lo que a continuación se nos va a ofrecer- se abre este libro en el que Fernando Savater, en una exaltada declaración de amor, reivindica sus lecturas de adolescente, unas lecturas que hace cincuenta, sesenta, setenta años (y probablemente ya no signifiquen lo mismo para generaciones posteriores), constituían la diversión y el solaz, y también el acercamiento a la vida y el primer aprendizaje moral de muchos niños, fascinados, literalmente encantados, por la magia de unas narraciones en las que -sin vomitivas coartadas ideológicas o culturales o pedagógicas- sobresalían, ante todo, las aventuras, las experiencias intensas, la existencia en plenitud, los azares del destino, la vida. En un clima intelectual -el de los primeros años del posfranquismo- en el que prevalecía la roma -y maniquea- visión del mundo de una izquierda biempensante y pacata, que solo admitía aquellas manifestaciones culturales austeramente racionales, “progresistas”, experimentales, “comprometidas con la realidad”, políticas (en el más restrictivo sentido del término) y abiertamente militantes -con un rechazo furibundo, por consiguiente, al “escapismo pequeño burgués” que representaban el fútbol, los toros, la literatura mal llamada “de evasión”, las novelas policiacas-, la defensa que hacía Savater -en este libro pero también en sus intervenciones públicas- de las narraciones puras, las que tienen por objeto central el mar, las peripecias de la caza, las respuestas de astucia o energía que suscita el peligro, el arrojo físico, la lealtad a los amigos o al compromiso adquirido, la protección del débil, la curiosidad dispuesta a jugarse la vida para hallar satisfacción, el gusto por lo maravilloso y la fascinación de lo terrible, la hermandad con los animales, su desprejuiciada reivindicación del simple contar historias, del gozo y la felicidad de la lectura arrebatada, del impulso ilusionado de la infancia, de la atrevida y algo alocada aventura, de la desobediencia del pirata o el proscrito, de las búsquedas de tesoros, de las expediciones arriesgadas, de las luchas contra monstruos, de las sagas mitológicas, de los acertijos detectivescos y la investigación policial, de, en definitiva, las narraciones intemporales que siempre han encandilado a los niños (Quede claro, pues, que a mí me gustan esos narradores por las mismas razones que a los niños, es decir: porque cuentan bien hermosas historias, que no conozco razón más alta que ésta para leer un libro, y que en literatura me paso siempre que puedo de sociologías y psicoanálisis, para que el hígado no se resienta), constituía, por un lado, una agradable sorpresa y un reconfortante consuelo para quienes, como él, habíamos disfrutado -cuidándonos mucho de exteriorizar nuestras preferencias en aquellos jibarizados ambientes “progres”, en las asambleas universitarias, en los círculos políticos- de esos mismos relatos, de idénticos libros, de esa literatura fundacional y en cierto modo iniciática, que de un modo inocente y -ya se ha dicho- sin apriorismos ideológicos y de ningún tipo, había llenado de felicidad tantas horas de nuestra adolescencia; y, por otro, una cierta provocación -necesaria y oportuna, como siempre que aflora este vena “combativa” en Savater- contra el pensamiento políticamente correcto (tan vivo entonces como en la actualidad, aunque en nuestros días hayan cambiado algunos de los motivos de la “santa indignación” de los adalides de la pureza ideológica y aumentado la cursi mojigatería de los difusos “guardianes de las esencias éticas”).
Defendiendo, pues, tanto el retumbar escrito de las grandes narraciones como, ante todo, la disposición de ánimo que las busca y las disfruta, junto con la huella gozosa que su lección deja en la memoria, el libro repasa, en capítulos autónomos, una serie de “hitos” de la literatura juvenil desde el siglo XIX hasta nuestros días (La isla del tesoro, El viaje al centro de la tierra, Las aventuras de Guillermo, El mundo perdido, El Tigre de Mompracem, Los primeros hombres en la luna, El diablo moteado de Gummalapur, El peregrino de la estrella, La caída de la casa Usher, El señor de los anillos -¡¡¡defendido anticipatoriamente… hace cuarenta años!!!- o El asesinato de Rogelio Acroyd, entre decenas de otros títulos fruto de la invención y el talento literario de Salgari, Conan Doyle, Daniel Defoe, Julio Verne, Tolkien, Stevenson, Melville, Karl May, Zane Grey, Edgar Rice Burroughs, Jack London, H.G.Wells, Lovecraft, Kenneth Anderson, Agatha Christie… y hasta Jorge Luis Borges, por citar solo alguno de los más representativos autores estudiados en la obra), evocando en ellos su formidable potencia narrativa, su capacidad para instalarnos en el asombro, en el prodigio, en lo maravilloso, y arrastrarnos con su aliento universal para hacernos ampliar el territorio de nuestra imaginación, pero ofreciendo a la vez en todos los casos una profunda e inteligente lectura filosófica, moral y ética, sustentada en la defensa de algunos valores intemporales que definen al universal héroe literario -y en el pensamiento “savateriano” también cívico-: la astucia y el coraje, el arrojo, el entusiasmo, la alegre osadía que no ignora el miedo y pese a ello es capaz de dejarlo de lado, el desenfadado atrevimiento, la apacible locura que nos lleva a perseguir los sueños, la ausencia de ataduras que no sean las que exigen el honor y la conciencia, la rectitud y la piedad, la integridad y la nobleza, la fuerza, la insurrección frente a la tiranía de la necesidad y la muerte, la sabiduría y la bondad, la insobornable libertad, la fidelidad, la brega esperanzada, la búsqueda de la verdad, la exaltación del compañerismo, el fecundo cultivo de la amistad, la digna aceptación de la ineludible soledad.
De todos los atractivos personajes que pueblan un libro apasionante y delicioso es Guillermo, la imperecedera creación de la deslumbrante escritora, de vida aparentemente anodina, Richmal Crompton, el que concita en mí el mayor entusiasmo y la más grande identificación con el propio Savater. Mi infancia y adolescencia están repletas de tardes emocionantes transcurridas en un suspiro, inmerso, enajenado, en las aventuras de aquel niño terrible, genial, incomprendido, rebelde, bueno, malo, pirata, atareado, gánster, detective, amable, luchador, buscador de tesoros, explorador, revolucionario, por citar solo algunos de los calificativos con los que se adornaba su inabarcable figura en los títulos de aquellos magníficos libros de tapas duras en la editorial Molino, que contaban además con las espléndidas ilustraciones de Thomas Henry, algo que se echa en falta en las actuales reediciones, por otro lado vulgares y sin el encanto de los “cálidos” volúmenes de mi infancia (muchos heredados de mis tías, también fervorosas idólatras del culto “guillermiano”; aunque ya en mi madurez he ido completando por mi cuenta la colección en librerías de viejo y ferias del libro antiguo y de ocasión).
Para cerrar mi reseña de hoy os dejaré un fragmento del capítulo dedicado a Guillermo en La infancia recuperada, un texto en el que afloran la encendida pasión de Savater por el personaje, su vibrante defensa de ese tipo de narración feliz y libérrima que hemos venido comentando y, sobre todo, la extraordinaria inteligencia del filósofo para encontrar en el arriscado chaval un emblema de todos los valores que han constituido el norte de su propia larga vida -y ojalá que lo sea mucho más-: el compromiso y la libertad, la magnanimidad, el vigor, la valentía, el júbilo del descubrimiento, la riqueza pasional, el derroche, la aspiración a la infinitud de lo posible, la fuerza, la huida del aburrimiento, la lealtad incondicional, la entrega generosa, el temple indesmayable, el sacrificio por las nobles causas, por decirlo con algunos de los términos que maneja el autor. Guillermo es -y nos enseña a ser- sufrido, pero no ascético; fantástico, pero con lógica; romántico hasta donde esta enfermedad es compatible con la ironía, el pragmatismo y la afición a los buñuelos de crema. Su figura se mueve entre la acogedora ternura de la familia y la libre camaradería de los amigos, entre los poderes de la fantasía y las exigencias de la lógica, entre la disponibilidad de la teoría y la necesidad de la práctica, entre la piedad y el coraje, entre lo que conserva y lo que intensifica, siendo capaz de conciliar cada uno de estos tan inicialmente disímiles extremos. En la lectura de Savater, Guillermo representa todo lo que las fuerzas conservadoras -también de izquierdas- aborrecen: No faltan nombres a los idiotas para envilecer la punzada abrasadora de la rebelión contra el tiempo, para justificar como «normalidad» la decadencia de la carne y del alma, el pacto con la resignación y el acomodo al espanto, la dimisión de la vocación de riesgo, de la opción por la hermandad, la entrega al prestigio abstracto de lo irremediable, la traición a la generosidad, es decir, todo aquello a lo que el ímpetu liberador del valeroso Guillermo apunta: No hay que privarse de nada, no hay que renunciar a nada.
Aunque solo fuera por el magistral capítulo sobre Guillermo Brown deberíais leer este soberbio La infancia recuperada (eso sí, habiendo devorado antes la serie entera protagonizada por el jefe de los proscritos), ese, entre otras muchas cosas, ardiente alegato en favor del inmenso placer de la lectura. Una canción de la época con la segunda guerra mundial como fondo -aunque los libros de Guillermo se escriben entre 1920 y 1970, son los de las tres primeras décadas de ese segmento los, a mi juicio, más logrados-, acompaña esta reseña. Se trata de We’ll meet again y está interpretada por Vera Lynn.
Siempre que encuentro alguien más o menos de mi edad, de gustos teóricos o éticos semejantes a los míos, alguien, en suma, que entiende la vida como yo (es decir, que no la entiende en absoluto), no tengo que bucear mucho tiempo en lo más íntimo y congenial de sus recuerdos para que aparezca, nimbado de gloria, Guillermo Brown. Es nuestro punto de referencia común, el único precedente necesario, de cuyo ejemplo vibrante no sabríamos prescindir: es el eslabón perdido por el que permanecemos unidos a una dicha tan lejana que ya parece imposible. ¡Guillermo Brown! Nadie, ni Tarzán, ni Sandokan, ni siquiera Sherlock Holmes nos es tan vinculante, nos explica tan profundamente. A los demás se les puede releer, se les puede cariñosamente desmitificar, se puede volver sobre ellos de un modo u otro, por el pastiche afortunado o la recreación cinematográfica: pero Guillermo no necesita segunda vez, no hay que hacer esfuerzo alguno para mantener vivo su culto. Basta con haberle conocido a tiempo, cuando teníamos esos once años incorruptibles que él eterniza, para conservarle siempre sentado en la alfombra del alma, jugando con su escopeta de corchos o chupando pensativo una enorme barra de regaliz. Sería blasfemo considerarle sencillamente como un acierto literario, lo que, indudablemente, también es; pues ante todo, Guillermo es la esperanza misma de que nunca nos faltará ánimo para salir del hoyo, el nombre del ímpetu que libera de lo irremediable, la voz del clarín que nos reclama para la liza y nos convoca a la victoria. Extra Guillermo nulla salus: tal es la divisa de quienes juramos por el único anarquista triunfante que los tiempos han consentido, el capitán indiscutible de los proscritos.
Yo creo que parte del éxito de Guillermo estribaba en el lamentable aspecto de la señora de mediana edad, amiga de nuestra madre, que nos regalaba el primero de sus libros. Uno tenía, naturalmente, el más profundo y justificado desprecio por esa insulsa monstruosidad, tan grata a los mayores, conocida como «un libro para niños», libelo que solía mezclar en amalgama detestable un argumento capaz de asquear al oligofrénico peor dotado, algún consejo moral, derivado de la más rastrera idiotez o del sadismo, y unas ilustraciones cuyo mérito artístico consistía en aunar nefastamente los colores más chillones y el dibujo más relamido. Ése era, precisamente, el tipo del libro que uno esperaba de la señora de marras, y cuando en alguno de nuestros diez primeros cumpleaños nos ponía en las manos el paquetito, diciendo: «Te gustará mucho, pequeño, es un libro muy bonito para ti», la inmediata y más lógica reacción era tirar el sospechoso obsequio a la basura. Pero, afortunadamente, no lo hicimos. Rasgamos el papel y allí estaba Guillermo, ni más ni menos. Al principio, su aspecto confirmó nuestras peores previsiones: ¡vaya, eran las historietas de un niño! Es preciso hacer notar que lo más infame de los «libros infantiles» eran los niños que, invariablemente, los protagonizaban: obedientes hasta la esclavitud o traviesos hasta el crimen, afortunados o desdichados sin haber llegado a merecer ninguno de estos destinos, pacientes de la furia ejemplar de unas Tablas de la Ley que habían decidido ilustrarse a su costa, propensos a las más vacuas ocupaciones y a los juegos menos atractivos, rematadamente estúpidos por decirlo todo de una vez... ¡Ah, cuántas veces tuvimos luego ocasión de reírnos por haber podido pensar que Guillermo pertenecía a esa deleznable piara! ¡Y cuánto disfrutamos con el trato que el gran proscrito reservaba para los alevines de monstruo, vagamente emparentados con los usuales protagonistas de los libros para niños, que tenían la desgracia de cruzarse en su camino! La sorpresa que la lectura de Guillermo nos deparó multiplicó, de salida, nuestro entusiasmo por él: era el sol que sale por occidente cuando más lo necesitamos, lo improbable realizándose a nuestro favor... ¿Qué afortunadísimo error, qué ironía secreta de los dioses pudo incitar a la perfumada y latosa señora, cuyo gusto, en todos los campos del espíritu, no podía ser verosímilmente peor, a regalarnos aquella inusitada maravilla? Era como si un policía regalase ganzúas, como si un vampiro se ofreciese voluntario para donar sangre... Pero luego aprendimos, leyendo las aventuras de Guillermo, precisamente, que el mundo está lleno de estrafalarias señoras, tras cuyo alarmante aspecto se esconde la buena suerte, esperando que la dejemos acercarse a nosotros. ¡Salve, vieja dama indigna, hada madrina —hoy ya lo sabemos— que nos trajiste un día de improviso a Guillermo, como para advertirnos de que lo más precioso llegará siempre así, sin esperarlo, sin que casi seamos capaces de creer que realmente ha llegado! ¡Vuelve cuando quieras, pero no dejes de volver! ¡Que un día, tras el dulce que ya empalaga a la fatigada caricia, en esa hora de la que ya nada esperamos, salvo hastío, surja de nuevo el prodigio y resucite el milagro, tal como en aquella lejana ocasión un desesperado «libro para niños» se convirtió en la refulgente leyenda de Guillermo Brown! No deja de asombrar la facilidad con la que uno se introducía en las circunstancias vitales de Guillermo que, a fin de cuentas, eran francamente distintas a las de un niño español de mi generación. El mundo afelpado y verde de una pequeña ciudad inglesa, más pueblerina que urbana, con sus cottages, su vicario y señora, sus enredos de peniques, guineas y medias coronas, sus invernaderos, sus absurdos tés benéficos, todas las constantes referencias a una historia y una cultura extrañas, el aire antañón de los por otro lado excelentes dibujos de Thomas Henry, cada una de estas cosas y su conjunto debieran habernos distanciado soberanamente de las peripecias de Guillermo, haciéndonoslas poco menos exóticas que si ocurriesen en el Congo o en Indonesia. Lo cual no tendría ninguna importancia si Guillermo fuese un personaje literario, al que le fuese lícito e incluso recomendable lo inopinado o lo folclórico, pero podría ser fatal al compañero por antonomasia, al gran director de juegos al que acudíamos cada tarde para que encabezase nuestra pandilla y cuya principal virtud, el mérito básico que justificaba su excepcionalidad, era ser, indudablemente, como uno de nosotros. Precisamente porque era de los nuestros podíamos admirar su espléndida peculiaridad; el hecho de que compartiese nuestros gustos, nuestros deberes y nuestras limitaciones nos permitía gozar, como propios, de sus triunfos. Todo lo que le alejase de nuestra cotidianidad le debilitaba, tendía a hacerle un fenómeno propio de tierras remotas. Mowgli era asombroso, pero había que tener en cuenta que era indio y había sido criado entre lobos; Ivanhoe era inolvidable, pero no todo el mundo tiene la suerte de haber nacido caballero de la Corte hurtada a Ricardo Corazón de León. Con estos personajes se podía soñar o incluso imitarlos, pero salvando siempre las distancias: las aventuras de Guillermo estaban hechas para ser vividas plenamente, sin mediación alguna. Con Guillermo no había distancias, nada nos separaba del modelo: era un evangelio sin énfasis ni intervenciones sobrenaturales que dificultasen la identificación con el salvador. En una ocasión, Francois Mauriac, preguntado al final de su vida quién hubiera querido ser, repuso: «Moi méme, mais réussi». Guillermo era lo mismo, pero completamente logrado, yo en mi mejor momento, en la plena crecida de mi vigor y de mi suerte. Si no hubiera sido así, todo se habría quedado en simple literatura. Guillermo no era un ideal más o menos inalcanzable, sino el cumplimiento gozoso de la mejor de mis posibilidades. Su primera y quizá su mayor hazaña fue borrar todas las diferencias entre su ambiente y el nuestro, es decir, conservarlas como peculiaridades concretas de la aventura, pero no como rasgos exóticos que disipasen sus contornos o circunstancias en su verosimilitud. Y así todos buscamos nuestro viejo cobertizo en la villa veraniega o intentamos infructuosamente destilar esa hidromiel fabulosa, el agua de regaliz. No se trataba de «jugar a ser Guillermo», como se jugaba a ser Tarzán o Sitting Bull: se trataba de jugar con Guillermo y, en homenaje a los aditamentos habituales de sus hazañas (aditamentos innecesarios, pues los nuestros hubieran valido tanto como ellos, pero simpáticamente reconocibles), bebíamos agua manchada con regaliz a la salud de los proscritos.
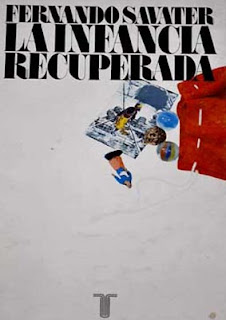

No hay comentarios:
Publicar un comentario