AUDUR AVA ÓLAFSDÓTTIR. ROSA CANDIDA
Hola, buenos días. Bienvenidos a Todos los libros un libro, el espacio de Radio Universidad de Salamanca en el que cada miércoles os ofrecemos una nueva recomendación de lectura con la intención de orientaros, de un modo modesto y sencillo, en el inabarcable mundo de la producción editorial. El libro del que hoy quiero hablaros es una novela encantadora que no sólo me ha entretenido e interesado y hasta emocionado en algunos pasajes, sino que, más allá de mi juicio personal, ha convencido y despertado la admiración de la crítica y el público en los distintos rincones del mundo en los que ha sido publicado, con numerosos premios literarios, de toda índole, académicos y otorgados por lectores, en Islandia, de donde procede su autora, y también en otros países, Canadá y Francia singularmente. De un modo significativo, varios de estos galardones están especializados en literatura femenina, como el muy prestigioso Premio Fémina, o son concedidos por un público lector compuesto principalmente por mujeres, lo que da idea de la naturaleza de la obra, a la que, sin dudarlo, le resultan de aplicación términos como delicadeza, sensibilidad, encanto, ligereza, quizá “naturalmente” vinculados al universo femenino. Sé que esta última afirmación mía quizá haya sonado demasiado alejada de los postulados más estrictos de la corrección política, pero dejadme recordaros que entre las razones para la concesión de alguno de estos premios se ha aducido que la novela destaca “por la creación de un nuevo paradigma masculino” a través de la figura del joven personaje principal, en el cual se concitan también bastantes de las características supuestamente femeninas que acabo de destacar.
Pero vayamos ya con la referencia de mi recomendación de esta semana. Se trata de Rosa candida, la tercera novela escrita por la autora islandesa de nombre impronunciable, Auður Ava Ólafsdóttir. El libro vio la luz en la editorial Alfaguara el pasado 2011 y lleva ya un buen número de ediciones en nuestro país. En estos días se publica en España, también en Alfaguara, su nuevo libro, La mujer es una isla, que aún no he podido leer.
Arnljótur Pórir (debe pronunciarse Átnlioutur Zóurir, pues, al parecer, así es cómo suena en su islandés originario el inextricable nombre del protagonista del libro) es un chico de veintidós años que, tras haber pasado cuatro meses trabajando entre desechos de pescado en un barco en alta mar, decide abandonar el hogar y despedirse de su familia, compuesta, tras la muerte de su madre en un accidente de tráfico, por su cariñoso padre, de setenta y siete años de edad, y su hermano gemelo Jósef, autista y entrañable. Lobbi o Dabbi, como lo llama su padre, desatiende los sensatos consejos paternos y resuelve encaminar su vida hacia su ostensible vocación, la jardinería, en la que coincidía con su madre. ¿A qué se debe -le pregunta alguien en un momento de la obra- este interés tuyo por las plantas? Prácticamente he crecido en un invernadero -dice. Me siento comodísimo entre plantas.
El libro se abre con la cena de despedida familiar, tras la cual, el chico coge sus escasas pertenencias y comienza su viaje en busca de una nueva vida que acabará desarrollándose en los jardines de un viejo monasterio en un pueblo perdido de un país, cuyo nombre no se menciona de modo expreso pero que muy probablemente es uno mediterráneo, en el que se dedicará a su gran sueño, ocuparse de las plantas, singularmente de las rosas, y más en particular de la Rosa candida, una variedad de ocho pétalos y sin espinas que cultivaba su madre y que el joven transportará amorosamente a su destino, algunos esquejes raquíticos que incorporará a su escueta mochila envueltos en hojas húmedas de periódico. Yo no soy como papá, que es esposo de nacimiento, no va nunca sin corbata al garaje, y el destornillador de estrella y la llave inglesa nunca están lejos. Yo no soy un manitas como los hombres de familia, que entre todos saben hacer de todo: poner aceras, conectar un cable eléctrico, fabricar puertas para los armarios de la cocina, hacer escalones de cemento, reforzar un dique para que no se raje y cambiar ventanas, trabajar con una maza sobre un cristal doble, todo lo que debe saber hacer un hombre. Yo también podría hacer alguna de esas cosas, probablemente, e incluso todas, pero nunca me divertirían. Yo podría colgar estanterías, pero no convertiría en hobby colgar estanterías, no perdería las tardes y los festivos en ese tipo de cosas. No me veo atornillando una librería mientras el electricista que tengo por padre hace una extensión de la corriente, posiblemente mi suegro sería un maestro en poner suelos de linóleo y entonces se dedicarían a ello los dos consuegros juntos, cada uno con su tazón de café encima de mi librería. O lo que sería aún peor, papá y yo estaríamos solos y él me hablaría de esas tareas como si yo fuese su aprendiz. Cuanto más pienso en la posibilidad de fundar un hogar, tanto más claro veo que eso no es para mí. Otra cosa sería el jardín, podría pasarme tardes y noches enteras yo solo en el jardín. Disculpadme el largo párrafo citado (habrá bastantes más en mi reseña de hoy), pero resulta muy significativo para describir los planteamientos vitales del bueno de Arnljótur, una visión del mundo que lo aleja de la confortable y previsible normalidad familiar y le encamina hacia su pasión.
El muchacho, que tiene una hija recién nacida, Flora Sol, fruto de un encuentro sexual esporádico con Anna, una amiga de un amigo, un encuentro que, como dice él mismo, se limitó a una cuarta parte de una noche -una quinta parte se acercaría aún más a la realidad-, busca, perplejo e inocente, bondadoso y desconcertado, su lugar en el mundo. No sé aún lo que quiero, hay tantas cosas que quiero probar y tantas cosas que quiero entender, dice, y a lo largo del libro, en el transcurso del viaje que lo lleva a su destino en el perdido monasterio, irá creciendo, irá descubriendo el sentido de su existencia, irá madurando, hasta el punto de afirmar, al término de su aventura (que no es más que el comienzo de una nueva vida, menos titubeante, más elegida, más adulta): yo mismo, hace año y medio, soy como un misterio insondable, como un desconocido.
Nuestro buen chico vive con tres grandes preocupaciones existenciales. Soy un hombre de veintidós años de edad, y varias veces al día he de enfrascarme en pensamientos sobre la muerte; en segundo lugar, sobre el cuerpo, tanto el mío propio como el de otros; y en tercer lugar, sobre rosas y otras plantas. Naturalmente existe variación de un día para otro en la posición que ocupa cada una de esas tres cosas. Y esos tres temas, la muerte, el cuerpo y las rosas, impregnan toda la novela, son los tres núcleos centrales en torno a los cuales se articula, junto a alguno accesorio, algo más indirecto y secundario, el libro entero. Su interés, su obsesión por estos tres asuntos lo llevan incluso a rastrear obsesivamente su presencia en una Biblia que encuentra en su cuarto en el monasterio. Se menciona el cuerpo -dice- en ciento cincuenta y dos lugares de la Biblia, la muerte en doscientos cuarenta y nueve pasajes, y las rosas y otras plantas de jardinería en doscientos diecinueve.
La muerte comparece en la novela principalmente a través de la figura evocada de la madre, cuyo recuerdo acompaña al chico en todo momento, y cuya trágica desaparición se narra en algunos fragmentos conmovedores. El cuerpo, las preocupaciones que suscita el deseo, los desvelos adolescentes que provoca el amor, se revelan en la historia a partir de la relación del joven con la casi desconocida, en un principio, madre de su hija y, sobre todo, en la ternura y la cariñosa entrega y la apasionada devoción que el chico va sintiendo, progresivamente acrecentadas a medida que el contacto entre ambos se hace más intenso y estrecho, por la pequeña Flora Sol. La pasión por la jardinería constituye el leitmotiv principal del libro y aflora -y el término no puede ser más exacto- desde su mismo inicio, ya en el título de la obra, en el nombre floral de la niña, concebida en un invernadero, en los esquejes que el chico transporta en su viaje y, sobre todo, una vez llegado al monasterio, en sus intensas vivencias en el legendario jardín. La aldea -describe el chico- está construida sobre una elevación rocosa y mis ojos descubren el monasterio inmediatamente en lo más alto del roquedal; ciertamente parece inverosímil que allí arriba pueda haber un jardín que se lleva mencionando desde la Edad Media en todos los manuales de cultivo de rosales. La descripción del entusiasmo, de la alegría, del fervor con los que Arnljótur vive su vocación jardinera constituye uno de los motivos de interés más destacados del libro. El despertar matutino provocado por el tañido de las campanas, el frugal desayuno previo al trabajo, las actividades cotidianas, la poda de los rosales, la austera sopa de verdura del monasterio interrumpiendo la labor al mediodía, las múltiples variedades de plantas, la ilusión y el encantamiento que generan en el chico las largas y agotadoras jornadas entre arbustos y matorrales, entre flores y setos, el amigable y paternal trato de los frailes con el joven, los problemas del hermano Martín con las plantas trepadoras, la alergia al polen del hermano Esteban, la preocupación por los bichos del hermano Jacobo, las confidencias con el padre Tomás, el inicialmente tímido y luego algo más desenvuelto trato con los escasos lugareños, que de la extrañeza inicial pasan al abierto aprecio al joven jardinero -y todo ello enmarcado en la atmósfera plácida e intemporal, como de otra época, del mínimo pueblo escondido-, nos trasladan a otro mundo, un mundo frágil, entrañable, delicado y dulce, un mundo plácido, pleno de belleza, repleto de hermosura, como surgido de un encantamiento o una ensoñación.
Un mundo éste, el del jardín del monasterio, que remite de modo obvio a los lentos y apacibles modos de vida mediterráneos, a la existencia frugal pero excelente que asociamos al esplendor contenido de los conventos medievales y, sobre todo, al austero refinamiento de las culturas clásicas; uno piensa, durante la lectura, en la Toscana o en Grecia. En este sentido, resulta reveladora también la presencia, lateral pero significativa en el libro, de la comida, de la maravilla de una cocina hecha de simplicidad, tres tomates, tres cebollas, tres pimientos y tres piezas de una cosa violeta que no estoy seguro si es verdura o fruta, como afirma desconcertado el bárbaro del norte ante la brillante rotundidad de las berenjenas. Un mundo, pues, exultante, cálido, vital, solar, que se contrapone en la novela y en el sentimiento de su protagonista a la frialdad y la aridez, a la desolada sequedad volcánica de sus originarias tierras islandesas. Así se aprecia, por ejemplo, en el siguiente párrafo, que recoge las reflexiones del joven antes de su periplo, aún en su Islandia natal: Sé, más que verlo, que todo se apelmaza como huevas de pescado prensadas; la negra lava, las amarillentas superficies llenas de henasco, los ríos lechosos, las rugosas extensiones de lava cubierta de hierba, las ciénagas, los pálidos campos de lupino, y por todas partes la roca infinita. ¿Y qué es más frío que una roca?, ¿podría crecer alguna vez una rosa en una grieta en medio de una roca? Sin duda, ésta es una tierra inmensamente bella, y aunque amo su gente y sus lugares, donde mejor queda es en los sellos. O también en este otro, igualmente significativo: Sigo las indicaciones y recorro el camino y cruzo un claro del bosque, de un desvío paso a otro, los carteles están hechos a mano, parecen obra de un niño jugando a los tesoros. Aunque mi conocimiento de la lengua es mediocre, me doy cuenta de que a una palabra le falta una letra. Lo primero que veo es la torre de la iglesia, luego se distingue mejor el camino y por fin veo la iglesia empequeñecerse y alejarse hasta que es como un cubo de un juego de construcción en el espejo retrovisor. Me encuentro en mitad del bosque, los árboles me rodean literalmente por todas partes y no tengo ni la más mínima idea de dónde estoy. ¿Puede alguien que haya crecido en la espesura de un bosque, donde hay que abrirse camino entre la infinidad de troncos para llevar una carta al correo, comprender lo que es tener que esperar toda la infancia para que crezca un solo árbol?
En definitiva, gran libro este Rosa candida de Auður Ava Ólafsdóttir publicado por Alfaguara y que os recomiendo vivamente. Os dejo ya con un largo fragmento en el que se describe esa pasión jardinera del protagonista y se desvelan algunas de las claves principales de la obra. Tras él, y como parece obligado, música islandesa. Todo está lleno de amor, un título muy apropiado para trasladar el espíritu del libro. All is full of love en la voz de Björk.
Me he convertido en jardinero de los monjes y preveo que tendré trabajo de sobra para los próximos dos o tres meses, y hasta entonces no habrá necesidad de darles más vueltas a mis planes de futuro ni a lo que haré después, si volveré a casa o me quedaré más tiempo aquí. Pero me parece bastante probable que dentro de dos o tres meses no haya conseguido llegar a ninguna conclusión sobre mi vida. Me siento bien en el jardín, es agradable gozar la soledad entre los macizos de flores para reconocer los propios deseos y las propias aspiraciones; silencioso sobre la tierra, ni siquiera tengo que hablar el idioma. También estoy exonerado de todos los rezos, no soy más que un jardinero. Hay que organizado todo de nuevo, elaborar un nuevo plan sobre la base de lo que queda y de lo que pueda encontrar en los libros antiguos.
La primera semana me dedico a limpiar las malas hierbas y a abrir un camino entre los rosales enmarañados, en realidad entre los espinos: así podré conocer el jardín entero. A veces paseo unos momentos descalzo sobre la fresca hierba, pero por regla general llevo puestas las botas azules.
No sé cada cuánto debo informar al padre Tomás, que es mi enlace principal en el monasterio; dice que, por lo que a él respecta, tengo las manos libres y que debo confiar en mis intuiciones y mi conocimiento de las rosas, eso creo que me dijo también. Cuando le explico mis ideas, las mejoras y los cambios que tengo pensados, muestra su acuerdo inclinando la cabeza y el asunto queda resuelto en un instante.
-Estamos muy contentos de tenerte aquí -me dice, y parece contento con todo lo que le propongo, también con la idea de reconstruir el parterre con sus bancos. Como me explicó personalmente, sus intereses están en el cine y la lingüística, mientras que el hermano Matías y casi todos los demás están enfrascados en los libros y lo que les interesa es ordenar debidamente la colección de manuscritos.
Estoy descubriendo constantemente nuevas especies en la parte sin cultivar, rosales arbóreos, rosales arbustivos, rosas trepadoras y enredaderas, rosas enanas y rosas silvestres, grandes flores aisladas en largas ramas o agrupaciones de flores, distintas formas, colores y aromas. El aroma del jardín es casi asfixiante y la riqueza de colores no tiene igual: azul violáceo, lila, rosa, blanco, gris, amarillo, naranja y rojo, naturalmente habrá que ordenar mejor los colores y recolocarlos. Será bastante trabajo crear espacio para todas las rosas, dentro de dos semanas habré individualizado y anotado más de doscientas especies.
Los monjes me dejan tranquilo en el jardín, pero en la segunda semana ya empiezan a salir para observar los progresos y aspirar el aroma de las rosas. Han dejado de tirar las colillas a los macizos y no ahorran alabanzas al ver los cambios. Reconozco que para mí significa muchísimo que les guste lo que hago. Me pregunto si el hermano Jacobo quedará satisfecho con un rododendro en vez de las plantas trepadoras.
Estoy constantemente pensando en el jardín, también dedico un tiempo considerable a pensar sobre el cuerpo mientras trabajo con la tierra. Incluso soy incapaz de reprimir esos pensamientos en mis reuniones diarias con el padre Tomás: los cuerpos parecen invadir ciertas partes de la mente cada veinte minutos, más o menos, aunque no exista en el entorno motivo alguno que los convoque. Da igual que yo haya venido aquí con el único y exclusivo deseo de trabajar con las flores e incluso para encontrarme mejor con mi propia vida.
Cuando estoy dedicado a la gramática, el cuerpo no está en primer plano, pero en cuanto me concentro en formar palabras, el cuerpo vuelve a aparecer, como una mancha que se transparenta desde el otro lado de una tela blanca. Tengo también cierto miedo de que el padre Tomás pueda leer mi mente como un libro abierto, tiene cara de estar a punto de echarse a reír en esos momentos.
-¿Qué dices de eso?
-¿De qué?
Me mira extrañado.
-De lo que estábamos comentando. De la rosa trepadora.
No logro entender el motivo por el que estos monjes están siempre felices y contentos y se echan a reír con tanta facilidad, a pesar de su abstención de las pasiones corporales. Mentalmente intento ponerme en su lugar y, aunque de momento yo también practico la castidad, no hay forma de verme como uno de ellos, vestido con su hábito blanco: por mucho que intente sentirme uno más, el hábito me queda siempre demasiado pequeño o demasiado grande.
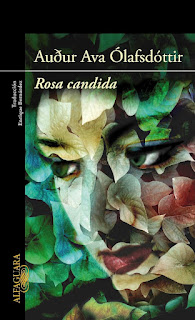
No hay comentarios:
Publicar un comentario