ROSELLA POSTORINO. LA CATADORA
(Una semana más confinados, una semana más el mal acechando en el exterior. Espero que mi propuesta de lectura -también el mal, otro mal, en cierto modo protagonista- pueda ayudaros a sobrellevar con entereza la situación. Confío en que os llegue mi ánimo y mi cariño... a los cinco o seis que me leéis. Nos "vemos" después de Semana Santa, el próximo 15 de abril)
(Una semana más confinados, una semana más el mal acechando en el exterior. Espero que mi propuesta de lectura -también el mal, otro mal, en cierto modo protagonista- pueda ayudaros a sobrellevar con entereza la situación. Confío en que os llegue mi ánimo y mi cariño... a los cinco o seis que me leéis. Nos "vemos" después de Semana Santa, el próximo 15 de abril)
Hola, buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a Todos los libros un libro, el espacio de Radio Universidad de Salamanca desde el que os ofrezco cada semana una nueva propuesta de lectura. Hoy os traigo una interesante novela, una ficción construida a partir de hechos reales, la terrible historia de Margot Wölk, nacida en 1917 y muerta en 2014, poco tiempo después de decidirse a romper el silencio en el que se encerró casi toda su vida y del que salió para contar los trágicos días -los dos últimos años de la Segunda Guerra Mundial- en los que, junto a otras catorce mujeres, se desempeñó como catadora de Hitler, probando la comida del dictador antes que él para alejar cualquier posibilidad de envenenamiento del Führer. En 2012, la súbita irrupción de Wölk, entonces una frágil viejecita de 95 años, en los medios de comunicación relatando su insólita y dramática experiencia, despertó el interés de la joven escritora italiana Rosella Postorino, que intentó infructuosamente localizarla y entrevistarse con ella, logro que resultó imposible al morir la anciana poco después de su “fulgurante” aparición pública. Postorino, “obsesionada” por su historia, y tras un largo proceso de documentación (he tenido que estudiar muchísimo, confiesa en una entrevista reciente: la alimentación del Führer, con las recetas de los platos que comía, cartas, entrevistas, libros, escuchas telefónicas, testimonios, perfiles psicológicos, novelas ambientadas en esa época...), acabó por dar a la luz La catadora, el emotivo relato del que esta tarde quiero hablaros y que se publicó en España en 2018, traducido del italiano por Ana Ciurans Ferrándiz, en la editorial Lumen. El libro, que ganó el Premio Campiello en su país y el Prix Jean Monnet de literatura europea, va a ser objeto, al parecer, de una traslación cinematográfica. Y hay ya un recientemente premiado cortometraje del británico Magnus Irvin que aún no he podido ver.
Con posterioridad a la aparición de la novela de Postorino -se ve que en este mundo globalizado, las ideas se repiten sin que llegue a saberse muy bien dónde está la originalidad y dónde la apropiación, sobre todo cuando las potencialidades literarias de una historia como ésta son formidables-, Espasa ha presentado, en los últimos meses de 2019, La catadora de Hitler, de un escritor para mí desconocido, V.S. Alexander. Su editorial lo presenta como un thriller histórico, en un enfoque que parece ser -no he leído el libro- menos “literario” que el de la obra de la italiana.
La catadora es, indudablemente, una novela; ficción, pues. El marco general de referencia y algunas circunstancias de la vida de la protagonista, Rosa Sauer (su marido desaparecido en combate, su abandono de Berlín y su estancia en Gross-Partsch, en la Prusia Oriental, en donde viven sus suegros y en donde será captada para su perversa tarea en el cuartel general en el que el dirigente nazi permanece recluido al frente de su ya declinante ejército, el grupo de mujeres que probaban la comida de Hitler -quince en la historia auténtica, diez en el libro-, la relación con el oficial de las SS) son elementos reales, con su idéntica correspondencia con la verdadera biografía de Margot Wölk. El resto, sin embargo, la construcción de la psicología del personaje, el atinado retrato de las demás “cobayas”, la atmósfera del cuartel en el que llevaban a cabo su labor, la muy verosímil ambientación, las figuras de los carceleros, las relaciones entre las mujeres y de éstas con sus guardianes, las interioridades de la singular y controvertida historia de amor con un teniente nazi, las reflexiones y los planteamientos que se hace la protagonista son creación, estupenda invención, de la autora, aunque siempre sobre la base, como ya se ha dicho, de una exhaustiva investigación sobre los hechos históricos.
La trama que relata el libro es, por lo tanto, bien conocida. Rosa Sauer cuenta en primera persona su experiencia a partir del día en que, con veintisiete años, en otoño de 1943, se convierte en catadora de Hitler. Rosa había nacido en Berlín el 27 de diciembre de 1917 (en otro elemento en común con su correlato real pero que provoca una contradicción en los datos que se presentan en la novela: en otoño de 1943, Rosa no podría tener de ninguna manera veintisiete años; estaría a punto de cumplir los veintiséis). Los recuerdos de su infancia (la narración salta de adelante atrás y viceversa, intercalando muy convincentemente detalles de la vida pasada) son relativamente felices -la escuela elemental, la tabla de multiplicar aprendida de memoria, el camino diario al colegio, los libros bajo la almohada, los juegos en la plaza, los pasteles en Navidad-, con algún tímido y perturbador atisbo de infantil violencia -una infancia llena de culpas y secretos-, en un par de pinceladas que la autora apunta levemente, anticipando el clima en que se desenvolverá la experiencia posterior: las hormigas decapitadas con las uñas, el día en que se asomó a la cuna de su hermano Franz, me puse su manita entre los dientes y la mordí con fuerza.
La familia es católica, con el padre, un empleado del ferrocarril excombatiente de la Primera guerra mundial, votante de centro, que escucha escéptico en la radio los discursos grandilocuentes de Hitler, al que considera -siquiera en la silenciosa y cómplice intimidad del hogar- una desviación transitoria (Yo no era nazi, nunca lo fuimos, dirá ella. De niña no quería entrar en la Bund Deutscher Mädel, la Liga de Muchachas Alemanas; no me gustaba el pañuelo negro que se pasaba bajo el cuello de la camisa blanca. Nunca fui una buena alemana); y la madre, modista, que trabaja en casa, en un cuarto de estar cubierto a todas horas de carretes e hilos de todos los colores. Y en esa aparentemente plácida escena familiar, Postorino introduce otro elemento inquietante con el que dirige la atención del lector hacia el gran tema del libro, la muerte (y la comida): Mi madre chupaba el cabo de la hebra para que fuera más fácil enfilarla por la aguja; yo la imitaba. Chupaba las hebras a escondidas y jugueteaba con ellas con la lengua, probando su textura en el paladar; después, cuando se habían convertido en un grumo húmedo, no lograba resistir la tentación de tragármelo para ver si, una vez dentro de mí, me provocaba la muerte. Pasaba los minutos siguientes intentando advertir las señales de mi muerte inminente, pero como no me moría acababa olvidándolo. De todas maneras, siempre guardaba el secreto, y a veces me acordaba de noche, convencida de que había llegado mi hora. El juego de la muerte empezó muy pronto. No hablaba de ello con nadie.
Con veintidós años de casará con Gregor, un joven ingeniero para quien había empezado a trabajar de secretaria. Un año después, él será movilizado al frente oriental. El padre morirá de un infarto al poco de comenzada la guerra, la soledad del hogar sin marido llevará a Rosa a volver a vivir con su madre, pero un bombardeo acabará con la casa familiar y con la vida de su progenitora, y entonces tendrá que recorrer setecientos kilómetros en un viaje de cincuenta horas, para huir de la guerra, dejar atrás Berlín y asentarse en Gross-Partsch, en lo que hoy es Polonia, en la casa de sus suegros, en la que había nacido Gregor. Al poco de llegar, probablemente alertados por el alcalde del pequeño pueblo, dos soldados de la SS se presentarán en su nuevo domicilio y, categóricamente -el Führer la necesita-, la obligarán a acompañarlos a un cuartel cercano, en Krausendorf.
Y es que a solo tres kilómetros de Gross-Partsch, oculto en el bosque, invisible desde lo alto, estaba el complejo militar de Rastenburg, la Wolfsschanze, la Guarida del Lobo, el vasto espacio en el que Hitler -el Lobo- se escondía, paranoico, de los muchos enemigos que lo asediaban e intentaban asesinarlo -una legión de cazadores estaba buscándolo- dirigiendo los designios de su ya languideciente Reich mientras se multiplicaban las derrotas bélicas y sus ejércitos reculaban en todos los frentes. Escondido en un muy denso bosque, el gigantesco espacio, que contaba con numerosos edificios y búnkeres, y en el que vivían dos mil personas y trabajaban cuatro mil, estaba rodeado de enormes medidas de seguridad que lo hacían casi inaccesible. Allí, en un comedor instalado en una antigua construcción escolar, al que la conducían los militares cada mañana para devolverla a casa por la noche, Rosa se enfrentaba a la muerte tres veces al día probando una comida que, quizá -y la angustia derivada de ese adverbio resulta inimaginable-, pudiera estar envenenada: Trabajar para Hitler, sacrificar la vida por él: ¿no era acaso lo que hacían todos los alemanes? Pero de eso a ingerir comida envenenada y morir sin más, sin que ni siquiera mediara un disparo de fusil, una explosión. (…) Una muerte con sordina, entre bastidores. Una muerte de ratón, nada heroica. Las mujeres no mueren como héroes.
La catadora es la historia de esa experiencia, centrada fundamentalmente en la minuciosa descripción de las interminables jornadas repartidas entre el comedor y el hogar de sus suegros, pero abierta también a múltiples “hilos” que transitan por el recuerdo de los días dejados atrás -la infancia, el noviazgo y la boda, la corta convivencia conyugal- y que, sobre todo, se desenvuelven en torno a las preocupaciones y los sentimientos de la protagonista a lo largo de su vivencia: las reflexiones sobre la muerte y el miedo, sobre el ansia de vida, sobre el deseo y el amor que se abren paso, irresistibles, pese a lo inhumano de la situación, en aquel entorno cruel, sobre la responsabilidad y la culpa, sobre la cobardía y el valor, sobre las contradicciones de la naturaleza humana… Y todo ello en un relato que, de modo tenue pero significativo, contiene alusiones al mundo “externo” a ese microcosmos particular en el que pasan sus días las catadoras: la llegada de Hitler al poder; la locura nazi; la artificiosa construcción de un “espíritu de pueblo” y de un desmesurado, delirante y siniestro sentido de pertenencia a una inventada patria “pura”; el señalamiento del “enemigo” primordial en los judíos, mediante bulos y leyendas descabellados; las primeras arbitrarias detenciones y deportaciones; los avances y retrocesos de la guerra; los detalles de la personalidad y la vida de Hitler, sobre todo los referidos a su misteriosa estancia en la Guarida del Lobo; el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, que Postorino introduce de modo tangencial pero relevante en la narración (en el libro de V.S. Alexander, en cambio, la conspiración contra el Führer y el intento fallido de asesinato ocupan un papel central, pues la protagonista, Magda Ritter en su nombre novelesco, mantendrá una relación con uno de los cabecillas de la operación).
La recreación de la rutinaria actividad en el comedor es magnífica. Rosa observa a sus compañeras (a una chica con la cara con rojeces, a una mujer de hombros anchos y lengua larga, a otra que había abortado, a otra que se creía una pitonisa, a una chica obsesionada con las actrices de cine y a una judía), entabla relación con ellas (discreta y superficial en casi todos los casos, sus vidas íntimas cerradas para las demás), ve pasar los días. Todas comen juntas, al principio hambrientas, ávidas, ansiosas, atragantadas (las carencias en el exterior las hacen contemplar su “oficio” como una oportunidad privilegiada), también medrosas, afligidas por su posible destino final. El escenario, desprovisto de sus connotaciones trágicas, se muestra en ocasiones con visos de normalidad: Escuchándolo con los ojos cerrados, el sonido del comedor habría podido resultar agradable. El tintineo de los tenedores en los platos, el rumor del agua al verterse, el repicar del cristal sobre la madera, el rumiar de las bocas, el taconeo de los pasos, el solaparse de voces, trinos de pájaros y perros que ladran, el rugido distante de un tractor que nos llega por las ventanas abiertas. No habría sido más que el sonido de un grupo de personas que comen juntas; inspira ternura la necesidad humana de comer para no morir.
El inhumano “trabajo” de las catadoras (somos diez tubos digestivos) acabará por convertirse para Rosa y sus compañeras en una rutina: Te acostumbras a todo, a sacar carbón de las galerías de las minas, dosificando la necesidad de oxígeno; a caminar deprisa sobre la viga suspendida en el cielo, enfrentándote al vértigo del vacío. Te acostumbras a la sirena de las alarmas, a dormir vestido para marcharte rápidamente si suenan; te acostumbras al hambre, a la sed. Claro que me había acostumbrado a que me pagasen por comer. Podía parecer un privilegio, pero era un trabajo como otro cualquiera. Todas son conscientes, sin embargo, de su nulo valor como personas, de que están en una cárcel (si abría los ojos veía a los guardias uniformados, sus armas cargadas, los límites de nuestra jaula, y el rumor de la vajilla volvía a retumbar descarnado, el sonido comprimido de algo que está a punto de explotar), de que en cada nuevo bocado puede írseles la vida, de que, dentro de la fortuna que representaba sobrevivir, la incertidumbre y las tensiones, la los recelos y la angustia, el sometimiento y las amenazas minaban su juventud y agotaban sus energías vitales. La secretaria que había hecho perder la cabeza a su jefe, se había esfumado; en su lugar, había una mujer envejecida de golpe por la guerra, porque ese era su sino, se lamentará.
Los días están presididos por la permanente presencia de la muerte: vivir es, en realidad, un progresivo acercamiento a la muerte, y en su caso, la comida opera como metáfora de esa ambivalencia radical que a todos nos constituye (mi miedo a morir, mi cita con la muerte, en suspenso desde hace meses y que no puedo anular). Son constantes las reflexiones sobre este juego dual -comida/veneno, vida/muerte-, y sus fecundas implicaciones simbólicas:
Mi madre decía que comer es luchar contra la muerte. Lo decía antes de Hitler, cuando yo iba a la escuela elemental del número 10 de Braunsteingasse, en Berlín, y Hitler no estaba. Me anudaba el lazo del delantal, me alargaba la cartera y me advertía de que llevara cuidado, durante el almuerzo, de no atragantarme. En casa tenía la mala costumbre de hablar sin parar, hasta con la boca llena, hablas demasiado, me decía, y yo me atragantaba justamente porque me daba risa su tono trágico, su método educativo fundado en la amenaza de extinción. Como si cada gesto que hacemos para sobrevivir nos expusiera a un peligro de muerte: vivir era peligroso; el mundo entero, una emboscada.
Pero esa dualidad es solo una de las muchas que permean el texto y que hacen que el libro de Postorino vaya más allá de la mera narración de una peripecia vital en sí misma apasionante. Es notorio, con abundantes comentarios al respecto de la protagonista y sus compañeras, el paradójico conflicto entre el miedo a morir de hambre y el miedo a morir precisamente por comer: En el cuartel de Krausendorf nuestras vidas peligraban todos los días -pero no más que las de cualquier persona. En eso tenía razón mi madre, pensaba mientras la achicoria crujía entre mis dientes y la coliflor impregnaba las paredes con su olor hogareño, consolador. Hay, también, una explícita dimensión metafísica en ese dilema: la vida es, siempre, una condena a muerte, cada existencia es una constricción, el peligro continuo de chocar contra algo.
Pero, pese al riesgo, las catadoras están vivas, movidas, pues -“biológicamente” movidas-, por su impulso de supervivencia, y Rosa se tortura por ello, por su cobardía, se debate entre el impulso ingenuo de idealismo romántico que la llevaría a no colaborar con un régimen brutal y la renuncia consciente al heroísmo siguiendo su destino animal que la lleva a preservar su vida. Y esta dicotomía cruel -sacrifico valiente y estéril/egoísmo salvador- se acentúa cuando afloran el deseo (Todas necesitábamos sentirnos deseadas, porque el deseo de los hombres hace que existas más), la pulsión erótica e, incluso, el amor. Rosa se encuentra clandestinamente con un oficial nazi, el teniente Albert Ziegler, responsable del cuartel y, por tanto, el hombre que tenía poder de vida y muerte sobre mí y el resto de las catadoras. Su atracción sexual, intensa y recíproca (abrazarle era como volver a respirar), se convertirá en amor, y el reflejo de este sentimiento impregna los pensamientos de la mujer: [cada vez que lo olía] sentía que se me derretían las caderas, afirma. Caderas que se derriten, que se aflojan. No sé describirlo de otra manera, el amor. El amor, un tiempo suspendido, una escandalosa bendición. Y también: el amor nace precisamente entre desconocidos, entre extraños impacientes por forzar los límites.
Pero en esas circunstancias extremas, ese amor, noble pero moralmente prohibido, nace marcado, herido, lastrado por la culpa, otro de los ejes temáticos sustanciales en el libro. Y de nuevo la novela se puebla de las dudas y vacilaciones de la mujer, de sus simultáneas justificaciones y reparos, de sus excusas y reprobaciones: Nuestro amor tenía su dignidad, no valía menos que los demás, que cualquier otro sentimiento que tuviera cabida sobre esta Tierra, que no era equivocado, reprobable, sí; La gente justifica cualquier comportamiento con el amor; Nos habíamos unido en el sueño, en lugar del sueño, a salvo de nuestras historias personales. Habíamos negado la realidad, creíamos que podíamos dejarla en suspenso, éramos obtusos. O en esta muy ostensible y categórica descripción de la culpa: Mientras el mundo entero soltaba bombas y Hitler construía una máquina de exterminio cada vez más eficaz, Albert y yo nos habíamos abrazado en el granero como si fuera un sueño, era igual que dormir, un lugar lejos de allí, paralelo, nos habíamos encontrado sin un motivo, nunca existe un motivo para quererse. No existe ninguna razón para abrazar a un nazi, ni siquiera haberlo parido.
Y con la culpa aparecen la difusa responsabilidad ante los padres muertos (Eres responsable del régimen que toleras, me gritaría mi padre), la vergüenza por no haber sido capaz de respetar la memoria del marido desaparecido, el ominoso secreto y el aterrorizado silencio, y, por encima de todo, el remordimiento, tanto el elemental y primario, derivado del hecho aborrecible de amar a un nazi, como el más relevante, el que surge al saberse colaboradora, bien que singular, del régimen de Hitler. Ello queda de manifiesto en este largo pero sustancial fragmento que expresa el valor metafórico de la experiencia de Rosa: su culpa al acostarse con el enemigo es la de Alemania entera, la del común de los ciudadanos, tolerantes -cuando no conniventes- con el horrible nazismo:
Hemos vivido doce años bajo una dictadura, y casi no nos hemos dado cuenta. ¿Qué permite a los seres humanos vivir bajo una dictadura?
No había alternativa, esa es nuestra excusa. Yo solo era responsable de la comida que ingería; comer, un gesto inocuo: ¿cómo puede ser una culpa? ¿Se avergonzaban las demás de venderse por doscientos marcos al mes, óptimo salario y comida sin igual? ¿Se avergonzaban de haber creído, como yo, que lo inmoral era sacrificar la propia vida si el sacrificio no servía de nada? Yo me avergonzaba ante mi padre, a pesar de que él había muerto, porque la vergüenza necesita un censor para manifestarse. No había alternativa, decíamos. Pero a Ziegler sí la había. En cambio, yo había ido a su encuentro porque era la clase de persona que podía aventurarse hasta en eso, hasta en aquella vergüenza hecha de tendones y huesos, de saliva —la había tenido entre mis brazos, mi vergüenza, medía un metro ochenta, pesaba setenta y ocho kilos como mucho, ni excusas ni justificaciones, el alivio de una certeza.
Y este “eje” nos lleva a otra de las grandes cuestiones del libro, presente en cualquier relato sobre el horror hitleriano, la recurrente –pero siempre necesaria- reflexión sobre la banalidad del mal, sobre la destrucción de los valores que conlleva, sobre la degradación moral, sobre el silencio culpable y la deshonrosa aceptación de la ignominia de sus compatriotas. Habitábamos una época amputada, que abatía todas las certidumbres y deshacía a las familias, alteraba cualquier instinto de supervivencia, dirá Rosa intentando la justificación, para añadir, sin rehuir sus dosis de culpa: nosotros no teníamos derecho a hablar de amor. Ante la muerte y el dolor de tantos -entre ellos, su amiga Elfriede, una de las catadoras, que intenta vanamente esconder su condición de judía- y tras su propia salvación, Rosa arrastrará su “mancha” toda su vida, sin contar a nadie su horrible secreto, que me fie de un teniente nazi, el hombre que la envió [a Elfriede] a un campo de exterminio, el mismo del que me enamoré. Nunca dije nada y nunca lo haré. Todo lo que he aprendido de la vida es a sobrevivir.
Como se ve, la novela realza, desde muchos frentes distintos, el contraste entre dicotomías aparentemente contradictorias: ansia de vida e instinto de muerte, salutífera comida y veneno fatal, deseo y destrucción, amor liberador y mal que aniquila, humanidad y barbarie, valentía y cobardía, resistencia y colaboración; un juego de dualismos que encuentra su manifestación más extrema -más hilarante también, si no fuera siniestra- en la figura del propio Hitler, cuyas incoherencias resalta la autora: asesino fanático y cruel, capaz de llevar a la muerte a millones de judíos, y a la vez, vegetariano, sensible ante la muerte “útil” de los animales para la alimentación humana o ante el dolor de los perros a los que cortaban las orejas y la cola, práctica que acabó prohibiendo por ley; grandilocuente y enfático, estricto y rígido, y simultáneamente ridículo y pueril, un fantoche paranoico; mesiánico, un psicópata iluminado y de arrasador magnetismo, una divinidad para sus seguidores, y también un pobre tipo devorado por la gula, atracándose de chocolate, pese a sus problemas digestivos que lo condenaban a unas constantes flatulencias.
Hitler es, pues, siquiera en segundo plano, en sordina, otro de los protagonistas de una novela que se abre también -en alusiones leves, en el dibujo del telón de fondo, en la descripción al paso de algunos hechos reveladores- al referente histórico: la locura nazi; la voz del Führer graznando en la radio sus consignas, inicuas pero convincentes en cuanto exaltaban un ciego sentido de pertenencia (Y aquella nación que se entregaba a él y lo aclamaba sin vacilar, pronunciando su nombre, fórmula mágica y ritual, vocablo de potencia desmedida, aquella nación era sobrecogedora, era el sentimiento de pertenencia que acababa con la soledad a la que todo humano está condenado. Era una ilusión en la que no me importaba creer, solo deseaba sentirla dentro de mí como un desfallecimiento —no como un sentimiento de victoria, sino de identificación, como describirá Rosa su entregada fascinación juvenil); la impostada construcción por el Reich del ardor patriótico, un impulso colectivo más fuerte, pues, que la frágil vida de las personas (¿Cómo otorgar valor a algo que puede acabar de un momento a otro, a algo tan frágil? Se le da valor a lo que tiene fuerza, y la vida no la tiene; a lo indestructible, y la vida no lo es. Tanto es así que alguien puede pedirte que la sacrifiques, tu vida, por algo que tiene más fuerza. La patria, por ejemplo. Gregor lo había hecho, al alistarse); la insensata identificación con el líder asesino por parte millones de ciudadanos de a pie, corrientes, “normales” (No se trata de fe: Ziegler ha visto con sus ojos el milagro de Alemania. A menudo ha oído decir a sus hombres: Si Hitler muriera, yo también querría morir. En el fondo, la vida cuenta muy poco, ofrecérsela a alguien le da sentido. Incluso después de Stalingrado, los hombres han seguido fiándose del Führer, y las mujeres enviándole cojines con esvásticas y águilas bordadas por su cumpleaños. Hitler ha dicho que su vida no acabará con la muerte: que empezará justo entonces. Ziegler sabe que tiene razón); el orgullo del individuo anónimo, frágil, perdido en la existencia, al confiar en quien le hace “saberse” de lado correcto de la Historia (Se siente orgulloso de pertenecer al bando que tiene razón. A nadie le gustan los perdedores. Y nadie siente amor por el género humano en su conjunto. No se puede llorar la existencia truncada de miles de millones de individuos, empezando hace seis millones de años. ¿Acaso no era ese el pacto original: que toda existencia sobre la Tierra tenía que interrumpirse tarde o temprano? Oír con los propios oídos el relincho desesperado de un caballo resulta más desgarrador que pensar en un hombre desconocido muerto, porque de muertos está hecha la Historia.)
Y aparecen, ya se ha dicho, los rumores, los infundios, que dibujan a los judíos como el mal absoluto, la quema de libros, y luego las detenciones y las deportaciones, la sombría amenaza de los campos de concentración. Y Rosa rozará también, lateralmente, el conocido episodio del 20 de julio de 1944, el fallido atentado contra Hitler planificado principalmente por Claus von Stauffenberg, coronel del Estado Mayor del Ejército alemán. Postorino inventa una tenue relación de su protagonista con la aristócrata Nina Freiin von Lerchenfeld, esposa del militar.
En fin, son muchos, como se ve, los motivos por los que La catadora resulta una lectura recomendable. No dejéis de acercaros a sus páginas. Os dejo ahora con Fuchs, du hast die Gans gestohlen, una encantadora cancioncilla tradicional infantil que aparece en varios momentos del libro en los que alcanza un significado relevante. Os la ofrezco en la versión de Nana Mouskouri.
Zorro, robaste la oca
¡Devuélvela!
¡Devuélvela!
Si no el cazador vendrá a buscarte
Con su fusil.
Si no el cazador vendrá a buscarte
Con su fusil.
Su fusil grande y largo
Dispara sobre ti plomos diminutos,
Dispara sobre ti plomos diminutos,
Entonces un tinte rojo te colorea
Y luego estás muerto.
Entonces un tinte rojo te colorea
Y luego estás muerto.
Querido zorrito, déjame que te aconseje:
No seas un ladrón,
No seas un ladrón,
No necesitas un asado de oca,
Tómate más bien un ratón.
No necesitas un asado de oca,
Tómate más bien un ratón.
¿Qué sabíamos entonces?
En marzo de 1933, la inauguración del campo de concentración de Dachau, con sus cinco mil plazas, se anunció en los periódicos. Campos de trabajo, decía la gente. A nadie le gustaba hablar de eso. Un tipo que ha vuelto de allí, refunfuñaba la portera, dice que los presos tenían que cantar el «Horst Wessel Lied» mientras los azotaban. Ah, por eso los llaman «campos de concierto», bromeaba el barrendero, y seguía a lo suyo. Podría haber puesto la excusa de la propaganda enemiga —todo el mundo lo hacía, para cortar por lo sano—, pero no había sido lo bastante oportuno. Además, todos los que volvían de allí solo decían: por favor, no me hagas preguntas, no puedo contarlo, y entonces la gente sí se preocupaba. El tendero aseguraba: un sitio para criminales, sobre todo si había clientes delante. Un sitio para disidentes, para comunistas, para quien no sabe tener la boca cerrada. «Dios mío, hazme callar, que a Dachau no me quiero trasladar»: se había convertido en una oración. Los obligan a ponerse las botas nuevas destinadas a la Wehrmacht, decía la gente, y las llevan un tiempo para ablandarlas, así a los soldados no les salen ampollas en los pies. Una cosa menos. Un instituto de reeducación, explicaba el herrero, allí te hacen el lavado de cerebro: cuando sales, seguramente se te han pasado las ganas de criticar. ¿Cómo decía la canción? «Diez pequeños criticones»: la sabían hasta los niños. Si no te portas bien, te mando a Dachau, amenazaban los padres. Dachau en vez del hombre del saco; Dachau, el lugar del hombre del saco.
Yo vivía aterrorizada por si se llevaban a mi padre, él no sabía tener la boca cerrada. La Gestapo te vigila, le advirtió un compañero de trabajo, y mi madre puso el grito en el cielo, difamación del Estado nacionalsocialista, ¿te suena? Mi padre no le respondía, daba un portazo. ¿Qué sabía él, el ferroviario? ¿Había visto los trenes abarrotados de gente? Hombres, mujeres y niños amontonados en los vagones para el ganado. ¿Él también creía que el único plan era reubicar a los judíos en el Este, como se rumoreaba? Y Ziegler, ¿estaba al corriente de todo? De los campos de exterminio. De la solución final.
En marzo de 1933, la inauguración del campo de concentración de Dachau, con sus cinco mil plazas, se anunció en los periódicos. Campos de trabajo, decía la gente. A nadie le gustaba hablar de eso. Un tipo que ha vuelto de allí, refunfuñaba la portera, dice que los presos tenían que cantar el «Horst Wessel Lied» mientras los azotaban. Ah, por eso los llaman «campos de concierto», bromeaba el barrendero, y seguía a lo suyo. Podría haber puesto la excusa de la propaganda enemiga —todo el mundo lo hacía, para cortar por lo sano—, pero no había sido lo bastante oportuno. Además, todos los que volvían de allí solo decían: por favor, no me hagas preguntas, no puedo contarlo, y entonces la gente sí se preocupaba. El tendero aseguraba: un sitio para criminales, sobre todo si había clientes delante. Un sitio para disidentes, para comunistas, para quien no sabe tener la boca cerrada. «Dios mío, hazme callar, que a Dachau no me quiero trasladar»: se había convertido en una oración. Los obligan a ponerse las botas nuevas destinadas a la Wehrmacht, decía la gente, y las llevan un tiempo para ablandarlas, así a los soldados no les salen ampollas en los pies. Una cosa menos. Un instituto de reeducación, explicaba el herrero, allí te hacen el lavado de cerebro: cuando sales, seguramente se te han pasado las ganas de criticar. ¿Cómo decía la canción? «Diez pequeños criticones»: la sabían hasta los niños. Si no te portas bien, te mando a Dachau, amenazaban los padres. Dachau en vez del hombre del saco; Dachau, el lugar del hombre del saco.
Yo vivía aterrorizada por si se llevaban a mi padre, él no sabía tener la boca cerrada. La Gestapo te vigila, le advirtió un compañero de trabajo, y mi madre puso el grito en el cielo, difamación del Estado nacionalsocialista, ¿te suena? Mi padre no le respondía, daba un portazo. ¿Qué sabía él, el ferroviario? ¿Había visto los trenes abarrotados de gente? Hombres, mujeres y niños amontonados en los vagones para el ganado. ¿Él también creía que el único plan era reubicar a los judíos en el Este, como se rumoreaba? Y Ziegler, ¿estaba al corriente de todo? De los campos de exterminio. De la solución final.

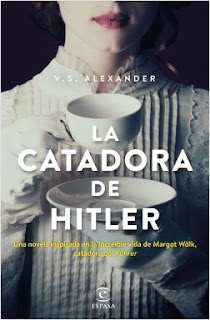
No hay comentarios:
Publicar un comentario